jueves, 28 de mayo de 2009
Fallece Mario Benedetti, el poeta del corazón sin coraza
 Tras una larga enfermedad, el autor de La Tregua y uno de los escritores más populares de América latina, muere en Montevideo y deja la primavera con una esquina rota
Tras una larga enfermedad, el autor de La Tregua y uno de los escritores más populares de América latina, muere en Montevideo y deja la primavera con una esquina rotaEl escritor Mario Benedetti ha muerto este domingo 16 de Mayo en Montevideo a los 88 años, tras una larga enfermedad, dejando huérfana a la literatura uruguaya y latinoamericana de uno de sus poetas y narradores más prolíficos, venerado por generaciones por su ética social y su melancólico canto a la vida. Al entrañable Benedetti lo han leído más ojos que a Salgari, porque en su ternura y en su metáfora sencilla, no simple, logró tocar la fibra de los lectores que no acostumbran a leer poesía. Pero a él, que de otra parte también cosechó importantes premios literarios, no pareció importarle, pues a lo largo de su vida corrió a dejarse abrazar por la multitud, en sus libros y sus actos, dibujándose, además de poeta, como un gran comunicador. En contra de lo que cantaba su famoso poema Corazón coraza, podría decirse de él que fue un hombre de corazón despojado de armaduras, accesible a todos. El día después de su muerte, Facebook, red social de última hora a la que cada día migran más y más internautas, ha amanecido minada de homenajes, versos, enlaces a vídeos y fotografías, cosa poco habitual cuando un poeta desaparece. Uno de sus grupos oficiales en esta plataforma digital acapara la cifra de 48.600 seguidores, y subiendo.
Poeta infalible en un recital universitario de poesía, en un regalo de una relación joven, en una ceremonia de iniciación al verso, gustó a la izquierda y a los que no izquierdean tanto por su compromiso firme, sus guiños y su humor, tanto por la cumbre alcanzada en La tregua, como por su habilidad para convertirse en el compañero de oficina de cualquiera, o tal vez un abuelo ideal. Y es que si a alguien hablaban sus composiciones fue siempre a sus lectores.
Llamado por muchos poeta menor -incluso por los que accedían a su gesto amable-, su apuesta fue la de la claridad, la ética y la formal, y prescindió de giros, modas y complejidades para dar cabida a la ternura de un diminutivo o a la charla coloquial, cara a cara, con el que lee. Bien fuera para hablar de amor, bien de política, bien de las dos cosas a la vez.
Galardonado en 1999 con el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y en 2005 con el Internacional Menéndez Pelayo, Benedetti abordó todos los géneros literarios, en los que reflejó una mirada crítica de izquierdas que le llevaría al exilio y a ser, hasta sus últimos días, un firme detractor de la política exterior de Estados Unidos.
Sus poesías fueron cantadas por autores como Joan Manuel Serrat, Daniel Viglietti, Nacha Guevara, Luis Pastor o Pedro Guerra, y sus novelas más famosas llevadas al cine, como La tregua (1974) o Gracias por el fuego (1985), a cargo del director argentino Sergio Renán.
Este exponente por antonomasia de la llamada generación uruguaya de 1945, la "generación crítica", nació el 14 de septiembre de 1920 en Paso de los Toros, en el Departamento de Tacuarembo.
En 1928 comenzó sus estudios primarios en el Colegio Alemán de Montevideo, donde, según contaba el propio Benedetti, gustaba de escribir en verso las lecciones e incluso sorprendió a sus maestros con un primer poema en ese idioma. Las dificultades económicas solo le permitieron cursar un año de educación secundaria en el Liceo Miranda y después tuvo que ser casi autodidacta, compaginando los estudios con el trabajo, que comenzó a los 14 años en un taller de repuestos de automóvil.
Antes de dedicarse a la escritura, Benedett hizo de taquígrafo, cajero, vendedor, librero, periodista, traductor, empleado público y comercial. Todos estos oficios supusieron un contacto con la realidad social de Uruguay que fue determinante a la hora de modelar su estilo y la esencia de su escritura. Entre 1938 y 1941 residió en Buenos Aires y en 1945 ingresó en el semanario Marcha como redactor y publicó su primer libro, La víspera indeleble, de poesía. En 1949 Benedetti avanzó en su carrera periodística con su labor en la destacada revista literaria Número, compaginando al tiempo sus tareas de crítico con una carrera imparable como escritor.
Así, en una década trepidante publicó obras como Esta mañana y otros cuentos (1949), Poemas de oficina (1956), Ida y vuelta (1958) y La tregua (1960). Ya desde 1952 comenzó a implicarse de forma destacada en las protestas contra el tratado militar de Uruguay con Estados Unidos. Su primer viaje a Europa lo hizo en 1957, como corresponsal de Marcha y El diario. De 1961 data el libro Mejor es meneallo, que agrupa sus crónicas humorísticas, firmadas con el pseudónimo de Damocles. Residió en París entre 1966 y 1967, donde trabajó como traductor y locutor para la Radio y Televisión Francesa, y luego de taquígrafo y traductor para la UNESCO. En 1968 fundó en La Habana el Centro de Investigaciones Literarias de la Casa de las Américas, que dirigió hasta 1971, y encabezó el Departamento de Literatura Latinoamericana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de Montevideo, entre 1971 y 1973.
En los setenta desarrolló una intensa actividad política, como dirigente del Movimiento 26 de Marzo, del que fue cofundador en 1971 y al que representó en el Frente Amplio, coalición izquierdista que alcanzó el poder en 2005. Con el golpe militar de 1973 renunció a su cargo universitario y se exilió, primero en Argentina y después en Perú, donde fue detenido, deportado y amnistiado. Se instaló en Cuba en 1976 y un año más tarde se trasladó a Madrid, donde permaneció hasta 1985, cuando, con el fin de la dictadura uruguaya, puso fin a doce años de exilio.
Entre las obras de esta época aparecen Letras del continente mestizo (1967), Inventario 70 (1970), El escritor latinoamericano y la revolución posible (1974) y Con y sin nostalgia (1977). Su obra teatral Pedro y el capitán (1979) fue representada en Madrid en 1981 y un año después aparecieron sus Cuentos y la novela Primavera con una esquina rota.
En 1984 publicó Geografías y El desexilio y otras conjeturas y tres años después, tras volver a Uruguay, se convirtió en miembro del Consejo Editor de la revista de izquierdas Brecha.
De 1985 data su colaboración con Joan Manuel Serrat en el disco El sur también existe. A partir de entonces su producción es imparable, con títulos como Despiste y franquezas (1991), La borra del café (1993), Andamios (1996) y los poemarios Mas acá del horizonte (1997) y La vida, ese paréntesis (1998). En la década siguiente aparecieron El porvenir de mi pasado (2003), Memoria y esperanza, un mensaje para los jóvenes (2004) y los poemarios El mundo que respira (2001), Existir todavía (2004) y Vivir adrede (2007), entre otros. Benedetti recibió numerosas distinciones, entre ellas la Medalla Haydee Santamaría del 30 aniversario de la Casa de las Américas en La Habana (1989) y la Medalla Gabriela Mistral del Gobierno chileno (1996). Además, el premio León Felipe de España a los valores cívicos (1997), el Iberoamericano José Martí y el Internacional italiano de Literatura La Cultura del Mar, ambos en 2001, año en que también fue nombrado "Ciudadano Ilustre de Montevideo". El escritor, doctor Honoris Causa por universidades de España, Uruguay y Argentina, enviudó en 2006 de Luz López Alegre, con quien se había casado en 1946.
En 2007 fue condecorado con la Orden Francisco de Miranda en grado de generalísimo por el Gobierno venezolano y en 2008 obtuvo el I Premio ALBA del Fondo Cultural de la Alternativa Bolivariana para las Américas en la categoría de Letras. Ese mismo año fue hospitalizado en tres ocasiones aquejado de deshidratación por una dolencia intestinal y un cuadro de infección urinaria, lo que no le impidió seguir escribiendo. En agosto de 2008 presentó Testigo de uno mismo, su último poemario, un "resumen" de su carrera que lo reafirmó como una de las piedras angulares de la poesía latinoamericana, según la escritora Sylvia Lago.
Fuente el Cultural
Usted Puede Ser lo Bueno que Quiera ser

Cuando llegué al segundo piso de la librería a la cual suelo frecuentar, quedé inmovilizada, todo aquello era un verdadero caos, libros apilados por doquier, papales y archivos por todos lados, las estanterías estaban abarrotadas de obras, pero sin ningún orden, y lo mejor de todo es que debía caminar buscando espacios libres, ya que el piso de la habitación, estaba lleno de cajas y por supuesto más y más libros.
A decir verdad, aquello fue una imagen digna de recordar, la que disfrute sin duda, ya que como no había nadie más que yo, me lancé intensamente sobre los aparadores en busca de algo que llamara mi interés. Después de dar un par de vueltas, y separar varios libros, divisé en el fondo de una estantería un pequeño libro que decía “Usted puede ser lo buena que quiera ser. El libro más vendido del mundo de Paul Arden”.
En ese momento, me pareció que aquel pequeño ejemplar prometía mucho, y por alguna razón lo compré.
En las primeras páginas, me di cuenta de que su título, estaba lejos de reflejar su contenido, sin embargo, continué, leyendo durante media hora que fue lo que me demoré en terminarlo.
La obra, escrita por el afamado Publicita, Paul Arden, es un libro dedicado al mundo de la creatividad, en otras palabras, una recopilación de las experiencias del famoso profesional, una especie de guía, para que aquellos que se desempeñan en alguna área creativa, encuentren simples pero buenos consejos, que según Arden, buscan motivar a “concebir lo inconcebible y a hacer posible lo imposible”.
Está escrito, de manera dinámica, y sencilla, donde se mezclan continuamente ejemplos de campañas publicitarias importantes, con la opinión del autor.
No puedo dejar de mencionar, que una de las cosas que más llamó mi atención, fueron las caricaturas simples y bizarras que se extienden a lo largo del texto, cuyo objetivo es reforzar los diferentes postulados.
La verdad, es que esto no lo había apreciado, hasta ahora en otros libros. Me dio la impresión que diseñador que trabajó con Arden, se sentó en su escritorio, tomó un montón de revistas, tijeras y pegamento y se dedicó a recortar las figuras que a su parecer reflejaban lo que el quería decir, y cuando no encontró algunas cosas, simplemente las dibujó, lo que no deja de ser novedoso, entretenido y creativo.
En pocas palabras, lo recomiendo, para aquellas personas cuyas labores profesionales estén relacionados con el arte de lo creatividad, ya que su experiencia en el mundo de la publicidad, además, la ilustra con anécdotas francamente interesantes, que incluyen a Victoria Beckham o Richard Avedon entre otros.
Por otro lado, aquellos, que tienen algunas dificultades en el trabajo, también pueden encontrar en estas páginas, datos para manejar aquellas situaciones que muchas veces nos provocan más de un dolor de cabeza.
A decir verdad, aquello fue una imagen digna de recordar, la que disfrute sin duda, ya que como no había nadie más que yo, me lancé intensamente sobre los aparadores en busca de algo que llamara mi interés. Después de dar un par de vueltas, y separar varios libros, divisé en el fondo de una estantería un pequeño libro que decía “Usted puede ser lo buena que quiera ser. El libro más vendido del mundo de Paul Arden”.
En ese momento, me pareció que aquel pequeño ejemplar prometía mucho, y por alguna razón lo compré.
En las primeras páginas, me di cuenta de que su título, estaba lejos de reflejar su contenido, sin embargo, continué, leyendo durante media hora que fue lo que me demoré en terminarlo.
La obra, escrita por el afamado Publicita, Paul Arden, es un libro dedicado al mundo de la creatividad, en otras palabras, una recopilación de las experiencias del famoso profesional, una especie de guía, para que aquellos que se desempeñan en alguna área creativa, encuentren simples pero buenos consejos, que según Arden, buscan motivar a “concebir lo inconcebible y a hacer posible lo imposible”.
Está escrito, de manera dinámica, y sencilla, donde se mezclan continuamente ejemplos de campañas publicitarias importantes, con la opinión del autor.
No puedo dejar de mencionar, que una de las cosas que más llamó mi atención, fueron las caricaturas simples y bizarras que se extienden a lo largo del texto, cuyo objetivo es reforzar los diferentes postulados.
La verdad, es que esto no lo había apreciado, hasta ahora en otros libros. Me dio la impresión que diseñador que trabajó con Arden, se sentó en su escritorio, tomó un montón de revistas, tijeras y pegamento y se dedicó a recortar las figuras que a su parecer reflejaban lo que el quería decir, y cuando no encontró algunas cosas, simplemente las dibujó, lo que no deja de ser novedoso, entretenido y creativo.
En pocas palabras, lo recomiendo, para aquellas personas cuyas labores profesionales estén relacionados con el arte de lo creatividad, ya que su experiencia en el mundo de la publicidad, además, la ilustra con anécdotas francamente interesantes, que incluyen a Victoria Beckham o Richard Avedon entre otros.
Por otro lado, aquellos, que tienen algunas dificultades en el trabajo, también pueden encontrar en estas páginas, datos para manejar aquellas situaciones que muchas veces nos provocan más de un dolor de cabeza.
Usted puede ser lo bueno que quiera ser, Phaidon, 127Pág,2005.
28/05/2008
miércoles, 27 de mayo de 2009
Assassini
 Desde siempre, me ha gustado leer sobre los misterios que envuelve el pasado y presente de la cristiandad Por ello, cuando me encontré con el libro Assassini, el que prometía dilucidar la historia de la sociedad secreta que habría trabajado para la Iglesia Católica desde los tiempos del Papa Borgia, no puede resistir la tentación y me volqué de inmediato a su lectura.
Desde siempre, me ha gustado leer sobre los misterios que envuelve el pasado y presente de la cristiandad Por ello, cuando me encontré con el libro Assassini, el que prometía dilucidar la historia de la sociedad secreta que habría trabajado para la Iglesia Católica desde los tiempos del Papa Borgia, no puede resistir la tentación y me volqué de inmediato a su lectura.Esta novela de intriga, donde hábilmente se mezcla realidad y ficción, es el fruto de la investigación de nueve años, de su autor Thomas Gifford, quién se infiltro en los bajos fondos del Vaticano, atreviéndose a publicar parte de lo descubierto en 1990.
Corre el año 1982, el papa Calixto IV agoniza en su lecho de muerte y su sucesión desata un enfrentamiento de intereses inconfesables. Paralelamente, son asesinadas tres personas relacionadas con la Iglesia Católica, entre ellas, Sor Valentine, quién investigaba el oscuro pasado de dicha entidad. Su padre un poderoso hombre de negocios, y personaje influyente dentro de la jerarquía de la Iglesia, encomienda la investigación del crimen a su hijo Ben Driskill, ex jesuita que conoce las entrañas del Catolicismo.
De esta manera, Driskill, seguirá los pasos de la investigación que estaba llevando a cabo su hermana, e irá descubriendo la misteriosa relación que se forjó en París durante la Segunda Guerra Mundial, entre varios personajes relacionados con la Iglesia de Roma y el Nazismo alemán. Relación, que buscaba recuperar el espíritu de los Assassini, grupo de clérigos violentos y fanáticos que conocen los secretos más recónditos del Vaticano, y que no están dispuestos a permitir que nadie se interponga en sus tenebrosas maquinaciones.
Si bien es verdad que el grueso del libro, con sus más de 900 páginas, intimida en un principio al lector, el autor logra a través de una narración inteligentemente planteada, seducirlo poco a poco, hasta que éste es capturado por las redes de misterio e intriga planteadas en la obra.
La estructura de la novela hace que resulte entretenida, ya que los relatos de hoy, son intercalados con vueltas al pasado, con traslados actuales o pretéritos a otros lugares, manteniendo así, la capacidad de sorpresa del lector.
Una novela muy bien construida, que si bien utiliza un tema recurrente como lo es la Iglesia Católica, mantiene la intriga hasta el último momento. No puedo dejar de recomendar la lectura de este libro a los amantes de las novelas de misterio.
Assassini, Thomas Gifford, Planeta, 944 Pág., 1990.
El decimotercer daimon: Judas y Sophia en el Evangelio de Judas

Escrito por: Marvin Meyer
Marzo 2008
Al igual que mi colega y amiga, la profesora April DeConick, autora de The ThirteenthApostle: What the Gospel of Judas Really Says [El decimotercer apóstol: Lo que el Evangelio de Judas realmente dice], yo también leí recientemente un texto que me interesó de gran manera, pero que me hizo pensar que algo terrible se interpuso.* El texto que DeConick leyó fue una traducción del Evangelio de Judas preparado por el equipo de traductores de National Geographic, que incluía a Rodolphe Kasser, Gregor Wurst, François Gaudard y a mí mismo. El texto que yo leí fue el propio libro de DeConick, el cual plantea una interpretación revisionista del Evangelio de Judas.
En su libro, la profesora DeConick trata de corregir lo que para ella son nuestros descuidos para revelar el verdadero significado del Evangelio de Judas. Ella está convencida de que lo que ella produce apunta a un evangelio completamente diferente a cualquier cosa que pudiéramos haber imaginado –un evangelio trágico que es más dysangelium que evangelium. Yo personalmente creo que la tesis del libro de la profesora DeConick –que el Evangelio de Judas es un evangelio paródico– es tanto interesante como provocativa, y en principio me mantengo abierto a un documento, antiguo o moderno, que funciona como texto trágico o hasta nihilístico. En su libro hay una serie de puntos sobre la interpretación del Evangelio de Judas, entre ellos, sus comentarios en cuanto a la crítica de sucesión apostólica en el texto, que amerita una seria consideración. Pero lo que desde un principio me molestó –y continúa molestándome– del libro de DeConick es que todo lo que sabemos acerca de los antiguos evangelios revolotea alrededor de su tesis básica. En género, el Evangelio de Judas se parece mucho a otros evangelios llamados gnósticos, y todos ellos proclaman la buena noticia de la salvación a través de la gnosis. No conozco nada que se parezca a un evangelio paródico en toda la literatura de la antigüedad y la antigüedad tardía. Antes bien, esta idea acerca de un evangelio paródico parece imponer categorías modernas y kafkianas de género a un texto antiguo –y a uno que es perfectamente comprensible bajo la luz de antiguas convenciones genéricas.
En su libro, la profesora DeConick trata de corregir lo que para ella son nuestros descuidos para revelar el verdadero significado del Evangelio de Judas. Ella está convencida de que lo que ella produce apunta a un evangelio completamente diferente a cualquier cosa que pudiéramos haber imaginado –un evangelio trágico que es más dysangelium que evangelium. Yo personalmente creo que la tesis del libro de la profesora DeConick –que el Evangelio de Judas es un evangelio paródico– es tanto interesante como provocativa, y en principio me mantengo abierto a un documento, antiguo o moderno, que funciona como texto trágico o hasta nihilístico. En su libro hay una serie de puntos sobre la interpretación del Evangelio de Judas, entre ellos, sus comentarios en cuanto a la crítica de sucesión apostólica en el texto, que amerita una seria consideración. Pero lo que desde un principio me molestó –y continúa molestándome– del libro de DeConick es que todo lo que sabemos acerca de los antiguos evangelios revolotea alrededor de su tesis básica. En género, el Evangelio de Judas se parece mucho a otros evangelios llamados gnósticos, y todos ellos proclaman la buena noticia de la salvación a través de la gnosis. No conozco nada que se parezca a un evangelio paródico en toda la literatura de la antigüedad y la antigüedad tardía. Antes bien, esta idea acerca de un evangelio paródico parece imponer categorías modernas y kafkianas de género a un texto antiguo –y a uno que es perfectamente comprensible bajo la luz de antiguas convenciones genéricas.
De acuerdo con la profesora DeConick, todas las características aparentemente positivas del Evangelio de Judas deberían de ser tratadas con guiños de ojos y golpecitos de codo en las costillas. ¿No es el título “las buenas noticias” de Judas? Claro, dice DeConick, aunque en realidad son muy malas noticias para Judas. ¿Qué sobre la confesión setiana acerca de la identidad de Jesús pronunciada por Judas y solamente por Judas? Para DeConick, esto simplemente provee una divertidísima yuxtaposición entre el inteligente “malo de los malos” y los otros doce mentecatos. Y ¿cómo explicar el inicio del texto, o íncipit, que promete reveladoras conversaciones entre Jesús y Judas Iscariote? ¿Y las revelaciones privadas de Jesús a Judas, entre ellas, la revelación cosmogónica que domina la porción central del texto? ¿Y las repetidas declaraciones de Jesús acerca de que le ha revelado el misterio del reino de Dios a Judas y le ha dicho todo? En verdad, alega DeConick, todo forma parte de la maliciosa táctica de Jesús para hacerle saber a Judas qué tan malo en realidad es. Todo esto es una broma cruel, pese a que otros evangelios gnósticos presenten estos mismos elementos como la proclamación de buenas noticias gnósticas. Sí, Jesús se ríe bastante en el Evangelio de Judas, como se ríe en otros textos gnósticos, pero repite más de una vez en el evangelio que no se está riendo de Judas ni de ningún otro discípulo.
Es por eso por lo que estaba molesto y lo sigo estando. También estoy decepcionado por las acusaciones, algunas publicadas en el artículo de opinión de la profesora DeConick en diciembre de 2007 en el New York Times, que tienen que ver con el trabajo del equipo de traducción que produjo la trascripción inicial y traducción del Evangelio de Judas y otros textos del Códice Tchacos. DeConick hace referencia a nuestras “traducciones erróneas” y ofrece sus propias versiones “corregidas”, cuando de hecho ambas alternativas casi siempre se proveen en el popular libro de Judas (Evangelio de Judas) y la edición crítica del Códice Tchacos. Como DeConick debe de saber, estas no son “traducciones erróneas”, sino que representan formas alternativas de entender un texto complejo. Por ejemplo, la palabra daimon, término de derivación griega, se usa en el Evangelio de Judas dentro de una declaración en la cual Jesús llama a Judas el “decimotercer daimon”, y el término pude traducirse como “demonio”, entendido en sentido negativo, como sugiere DeConick. Pero con todas las referencias a los daimones en textos platónicos, platónicos medios, neoplatónicos, herméticos y mágicos, donde el término a menudo es imbuido con connotaciones neutrales o hasta positivas, puede fácilmente traducirse como “espíritu”, como nosotros lo tradujimos, o aún como “dios”, como las profesoras Karen King y Elaine Pagels lo tradujeron en Reading Judas: The Gospel of Judas and the Shaping of Christianity [Leyendo Judas: El Evangelio de Judas y la formación del cristianismo]. Comúnmente, se piensa que los daimones son seres intermediarios que encuentran su lugar entre los reinos divinos y humanos.
Es por eso por lo que estaba molesto y lo sigo estando. También estoy decepcionado por las acusaciones, algunas publicadas en el artículo de opinión de la profesora DeConick en diciembre de 2007 en el New York Times, que tienen que ver con el trabajo del equipo de traducción que produjo la trascripción inicial y traducción del Evangelio de Judas y otros textos del Códice Tchacos. DeConick hace referencia a nuestras “traducciones erróneas” y ofrece sus propias versiones “corregidas”, cuando de hecho ambas alternativas casi siempre se proveen en el popular libro de Judas (Evangelio de Judas) y la edición crítica del Códice Tchacos. Como DeConick debe de saber, estas no son “traducciones erróneas”, sino que representan formas alternativas de entender un texto complejo. Por ejemplo, la palabra daimon, término de derivación griega, se usa en el Evangelio de Judas dentro de una declaración en la cual Jesús llama a Judas el “decimotercer daimon”, y el término pude traducirse como “demonio”, entendido en sentido negativo, como sugiere DeConick. Pero con todas las referencias a los daimones en textos platónicos, platónicos medios, neoplatónicos, herméticos y mágicos, donde el término a menudo es imbuido con connotaciones neutrales o hasta positivas, puede fácilmente traducirse como “espíritu”, como nosotros lo tradujimos, o aún como “dios”, como las profesoras Karen King y Elaine Pagels lo tradujeron en Reading Judas: The Gospel of Judas and the Shaping of Christianity [Leyendo Judas: El Evangelio de Judas y la formación del cristianismo]. Comúnmente, se piensa que los daimones son seres intermediarios que encuentran su lugar entre los reinos divinos y humanos.
Asimismo, en la forma verbal cóptica porj= e- (46,17) se puede traducir como “separado/diferenciado para” o bien “separado/diferenciado de” en el Evangelio de Judas, a pesar de las sugerencias de la profesora DeConick. De acuerdo con el evangelio, Judas le pregunta a Jesús, “¿Cuál es la ventaja que yo he recibido? Pues me has diferenciado para –o de– esa estirpe”. El Coptic Dictionary [Diccionario cóptico] (271b-272a) de Walter E. Crum ofrece tanto “estar divido de” y “estar dividido en” (reflexionando acerca de la forma griega aphorizein [etc.] eis) como posibles significados de porj e-. Por lo que inicialmente tradujimos la frase en 46,17, la cual difiere de la habitual construcción en el texto y códice (porj ebol e-/n- = “separado/diferenciado de”), con “diferenciado para”, aunque una nota al pie en la edición crítica ofrece la traducción alterna de “diferenciado de”, y la traducción francesa de Rodolphe Kasser dice, “tu m’aies séparé de cette (présente) génération-là”. Mientras que he indicado en otro lugar que yo también me inclino cada vez más a traducir esta complicada frase cóptica como “diferenciado de”, el hecho es que ambas traducciones son posibles. Elaine Pagels y Karen King concuerdan en este punto. Una vez más, la lectura y reconstrucción del texto cóptico al final de la página 46 del Evangelio de Judas han demostrado ser algo parecido a una pesadilla, como bien lo sabe la profesora DeConick.
Desde el principio luchamos con los fragmentarios rastros de tinta en el papiro. En la primavera de 2006, hicimos nuestra traducción cóptica provisional y traducción al inglés disponible, y seguimos trabajando, en colaboración con otros profesionales, para encontrar el sentido del texto. En París, en una conferencia en La Sorbonne, a la cual asistió la profesora DeConick, y en Washington D. C., en otra conferencia a la cual también asistió, ambas a finales de otoño de 2006, distribuimos transcripciones actualizadas a todos los que deseaban ver el texto. Y en 2007 la edición crítica del Códice Tchacos apareció, con la siguiente traducción: “En los últimos días ellos a ti, y (¿que?) no ascenderás a las alturas hacia la [estirpe] sagrada”. La lectura a final de la página 46 cambió, como se podía anticipar, parcialmente fundamentada en la aportación adicional de los profesores Wolf-Peter Funk y Peter Nagel, como la pertinente nota al pie en la edición crítica lo indica. Pero seguimos con una solución de desesperación: la afirmación de que la única manera en que podemos encontrar el sentido del texto es suponer un error del escriba que tiene que ver con la omisión de algunas palabras en el texto cóptico (señaladas por los paréntesis angulares).
¿Qué es lo que DeConick considera que debemos hacer en esta ardua tarea de leer un texto cóptico terriblemente difícil? En su artículo de opinión, escribe, “Probablemente el error más egregio que encontré fue una alteración en el original cóptico. De acuerdo con la traducción de National Geographic, el ascenso de Judas a la estirpe sagrada estaría maldito. Pero queda claro que la transcripción de los eruditos alteró el original cóptico, el cual eliminó una negativa de la oración original”. Pocas veces existe una acusación tan mordaz que uno puede hacer en contra de sus colegas: que de forma deliberada alteramos el texto cóptico para satisfacer nuestros propios propósitos, y dificultar la búsqueda erudita de comprensión. Nada podría estar más alejado de la verdad, y cualquier persona que nos ha observado a nosotros y a nuestro trabajo, incluso la profesora DeConick, lo sabe. Sólo puedo esperar que, dada la oportunidad, la profesora DeConick estuviera dispuesta a retirar la acusación difamatoria que por alguna razón salió mal. Ahora la misma acusación ha sido recogida por The National Review, que repite la crítica de la profesora DeConick. Es así como, desgraciadamente, los comentarios calumniosos se van esparciendo. En The Thirteenth Apostle, DeConick ofrece una conjetura sobre cómo llegamos a esa primera lectura, adivinando que adoptamos una abreviatura no avalada de un verbo griego. No recuerdo nada que se le parezca. Por tanto, llamé a Gregor Wurst en Augsburg, y me aseguró que acababa de contactar a DeConick para decirle que había malentendido nuestra decisión de traducción, la cual estaba basada en un idioma cóptico normal encontrado en el diccionario de Crum. Pero ahora eso también ya fue publicado.
Desde el principio luchamos con los fragmentarios rastros de tinta en el papiro. En la primavera de 2006, hicimos nuestra traducción cóptica provisional y traducción al inglés disponible, y seguimos trabajando, en colaboración con otros profesionales, para encontrar el sentido del texto. En París, en una conferencia en La Sorbonne, a la cual asistió la profesora DeConick, y en Washington D. C., en otra conferencia a la cual también asistió, ambas a finales de otoño de 2006, distribuimos transcripciones actualizadas a todos los que deseaban ver el texto. Y en 2007 la edición crítica del Códice Tchacos apareció, con la siguiente traducción: “En los últimos días ellos a ti, y (¿que?) no ascenderás a las alturas hacia la [estirpe] sagrada”. La lectura a final de la página 46 cambió, como se podía anticipar, parcialmente fundamentada en la aportación adicional de los profesores Wolf-Peter Funk y Peter Nagel, como la pertinente nota al pie en la edición crítica lo indica. Pero seguimos con una solución de desesperación: la afirmación de que la única manera en que podemos encontrar el sentido del texto es suponer un error del escriba que tiene que ver con la omisión de algunas palabras en el texto cóptico (señaladas por los paréntesis angulares).
¿Qué es lo que DeConick considera que debemos hacer en esta ardua tarea de leer un texto cóptico terriblemente difícil? En su artículo de opinión, escribe, “Probablemente el error más egregio que encontré fue una alteración en el original cóptico. De acuerdo con la traducción de National Geographic, el ascenso de Judas a la estirpe sagrada estaría maldito. Pero queda claro que la transcripción de los eruditos alteró el original cóptico, el cual eliminó una negativa de la oración original”. Pocas veces existe una acusación tan mordaz que uno puede hacer en contra de sus colegas: que de forma deliberada alteramos el texto cóptico para satisfacer nuestros propios propósitos, y dificultar la búsqueda erudita de comprensión. Nada podría estar más alejado de la verdad, y cualquier persona que nos ha observado a nosotros y a nuestro trabajo, incluso la profesora DeConick, lo sabe. Sólo puedo esperar que, dada la oportunidad, la profesora DeConick estuviera dispuesta a retirar la acusación difamatoria que por alguna razón salió mal. Ahora la misma acusación ha sido recogida por The National Review, que repite la crítica de la profesora DeConick. Es así como, desgraciadamente, los comentarios calumniosos se van esparciendo. En The Thirteenth Apostle, DeConick ofrece una conjetura sobre cómo llegamos a esa primera lectura, adivinando que adoptamos una abreviatura no avalada de un verbo griego. No recuerdo nada que se le parezca. Por tanto, llamé a Gregor Wurst en Augsburg, y me aseguró que acababa de contactar a DeConick para decirle que había malentendido nuestra decisión de traducción, la cual estaba basada en un idioma cóptico normal encontrado en el diccionario de Crum. Pero ahora eso también ya fue publicado.
La profesora DeConick admite que su tesis sobre Judas Iscariote en el Evangelio de Judas depende en gran medida de la declaración de Jesús que dice que Judas es el “decimotercer daimon”, destinado a gobernar sobre el decimotercer aeon o reino. La palabra daimon aparece sólo una vez en las páginas existentes del Evangelio de Judas y el Códice Tchacos. El profesor Antti Marjanen apunta que, “Dado a que la palabra daimon sólo aparece una sola vez en todo el texto, la interpretación debe llevarse a cabo con cautela. Aun si se toma como referencia negativa, no significa necesariamente que es la última caracterización de Judas en el texto”. Obviamente no hay ninguna demonología desarrollada en el Evangelio de Judas; de hecho, aun los gobernadores malévolos, Nebro y Saklas, no son llamados demonios en el Evangelio de Judas sino ángeles (angeloi). DeConick explica las referencias del decimotercero, el decimotercer daimon, y el decimotercer aeon, al apuntar las referencias sobre los trece aeons y el dios de los trece aeons –el demiurgo, el creador del mundo mortal debajo– en el Holy Book of the Great Invisible Spirit and Zostrianos [Libro sagrado del gran espíritu invisible y Zostrianos] de la biblioteca Nag Hammadi. También menciona los trece reinos de Revelation of Adam [La revelación de Adán], otro texto de Nag Hammadi, a pesar de que en este texto la naturaleza del decimotercer reino es oscura. Basándose en esta evidencia limitada, DeConick llega a conclusiones exageradas: que en el Evangelio de Judas, Judas Iscariote es un demonio maligno, un lacayo del demiurgo Yaldabaoth, quien se encuentra en la cama con Yaldabaoth y está destinado a permanecer en el decemotercer aeon con Yaldabaoth el megalómano de ahí en adelante. ¡Pobre Judas! Recibe toda la información en el Evangelio de Judas, pero al final permanece un pobre diablo.
La profesora DeConick no menciona en su libro ninguna referencia adicional citada por la profesora Pagels en una junta de la Society of Biblical Literature, efectuada en San Diego, en noviembre de 2007. En otro texto de Nag Hammadi, titulado Marsanes, un escenario celestial denominado “el decimotercer sello” es la morada del “silencioso desconocido”, es decir, el Dios más alto. Este “decimotercer” reino es muy distinto del lugar imaginado por DeConick, un espantoso ámbito compartido por el demiurgo y su contraparte demoníaca. Por desgracia, Marsanes no tuvo lugar en el libro de DeConick –por lo que tampoco su “decimotercer apóstol” pudo llegar al cielo de Marsanes.
La profesora DeConick no menciona en su libro ninguna referencia adicional citada por la profesora Pagels en una junta de la Society of Biblical Literature, efectuada en San Diego, en noviembre de 2007. En otro texto de Nag Hammadi, titulado Marsanes, un escenario celestial denominado “el decimotercer sello” es la morada del “silencioso desconocido”, es decir, el Dios más alto. Este “decimotercer” reino es muy distinto del lugar imaginado por DeConick, un espantoso ámbito compartido por el demiurgo y su contraparte demoníaca. Por desgracia, Marsanes no tuvo lugar en el libro de DeConick –por lo que tampoco su “decimotercer apóstol” pudo llegar al cielo de Marsanes.
DeConick tampoco incluye en The Thirteenth Apostle ningún paralelismo específico a la frase “decimotercer aeon, uno de los términos claves en el Evangelio de Judas –y un término que aparece de manera prominente en otro texto gnóstico que se ha conocido desde hace mucho tiempo. De hecho, el “decimotercer aeon” aparece más de cuarenta veces en Pistis Sophia (y también se encuentra en el Libros de Jeu), donde se construye como un “lugar de rectitud” localizado encima de los doce aeons y hogar celestial de veinticuatro lumbreras –incluyendo a Sophia, quien llama al decimotercer aeon “mi morada”. En la literatura de la antigüedad y de la antigüedad tardía, el decimotercer reino puede ocupar un lugar justo arriba de los doce (los cuales a menudo son considerados los signos del zodiaco), en la frontera del infinito –un lugar, puede ser, entre el mundo de la mortalidad en la tierra y el mundo divino en las alturas. Algunas veces, como en Marsanes, el decimotercer reino puede ser tomado con un escenario donde las deidades trascendentes habitan. De acuerdo aon la versión del mito de Pistis Sophia, Sophia, esforzándose por ascender a la luz de las alturas, es engañada y baja del decimotercer aeon descendiendo a través de los doce aeons hacia el “caos” inferior. En ese mundo es oprimida, y los que mandaban el mundo, entre ellos Yaldabaoth, con cara de león, buscan robarle su luz interior. Por un tiempo, no la dejan abandonar el lugar de su opresión. En palabras de Pistis Sophia, las cohortes de Authades, el arrogante, “me han rodeado, y se han regocijada sobre mí, y me han oprimido mucho, sin mi consentimiento; y han huido, y me han dejado y no han sido misericordiosos conmigo. Volvieron y me tentaron, y me oprimieron con gran tiranía; rechinaron sus dientes y querían despojarme de mi luz interior por completo”. En medio de sus sufrimientos, Pistis Sophia –la sabiduría de Dios debilitada y lánguida en este mundo, reflejo del alma de los gnósticos atrapados ahí abajo– clama por su salvación, y finalmente su grito es escuchado: “Ahora en este tiempo, sálvame, para que pueda regocijarme, porque quiero (o, amo) el decimotercer aeon, el lugar de rectitud. Y diré todo el tiempo, Que la luz de Jeu, tu ángel, dé más luz. Y mi lengua cantará alabanzas para ti en tu conocimiento, todo el tiempo que esté en el decimoterceer aeon” (1.50, Schmidt-MacDermot).
En otras palabras, Sophia viene del decimotercer reino en las alturas; es separada de ese reino y por él para usar el lenguaje del Evangelio de Judas; y está destinada a regresar a ese lugar otra vez. Mientras que aquí abajo, además, se refiere a sí misma con otro término que resuena con la representación de Judas en el Evangelio de Judas: se refiere a sí misma como daimon. En su cuarto arrepentimiento, Sophia lamenta su destino al decir, “Me he convertido en un demonio (daimon) peculiar, que habita en materia y que carece de luz. Y me he convertido en algo parecido a una contraparte espiritual (antimimon ’empn(eum)a) la cual se encuentra dentro de un cuerpo material, en el cual no hay poder de luz” (1.39, Schmidt-MacDermot). De nuevo, en su duodécimo arrepentimiento, Sophia lamenta: “Se han llevado mi luz y mi poder, y mi poder se desmorona dentro de mí, y no he podido pararme derecha en medio de ellos; me he convertido en algo semejante a materia que ha caído; he sido arrojada a este lado y el otro, como un demonio que se encuentra en el aire” (1.55, Schmidt-MacDermot). La palabra usada para “demonio” aquí es refsoor, el equivalente cóptico de la palabra griega daimonion.
Por lo tanto, de una forma que establece un paralelo cercano con la representación de Judas Iscariote en el Evangelio de Judas, Sophia, en Pistis Sophia es comparada con un daimon, tal vez como un ser intermediario; es perseguida por los gobernantes de los doce aeons; y aunque esté separada por mucho tiempo de él, regresará a su lugar en “el decimotercer aeon, el lugar de la rectitud”. Esas son las buenas noticias de Sophia en Pistis Sophia.
Pistis Sophia, entonces, plantea cuestiones fundamentales acerca del entendimiento de DeConick sobre Judas –y de cualquier entendimiento negativo de Judas– en el Evangelio de Judas. Más que funcionar como un buen amigo de Yaldabaoth, como propone DeConick, Judas puede considerarse, bajo la luz de Pistis Sophia, como la viva imagen de Sophia. (Sophia, o sabiduría, es referida una vez en las páginas existentes del Evangelio de Judas, en 44,4 en una sección fragmentaria, como “sabiduría corruptible” o “Sophia corruptible”). Resulta que justo este tipo de vínculo entre Judas y Sophia ya había sido establecido por los gnósticos en el siglo II, como nos informa Ireneo de Lyon –en un pasaje que DeConick menciona en su libro (pero sin hacer referencia a Pistis Sophia y sin advertir las implicaciones para el Evangelio de Judas; yo hice lo mismo en mi propio libro Judas). De acuerdo con Ireneo en su Adeversus haereses [Contra las herejías], ciertos gnósticos valentinianos, quienes debieron haber enunciado sus creencias alrededor del mismo tiempo en el siglo II, cuando el Evangelio de Judas se componía y leía, estableció una conexión cercana con el sufrimiento de Sophia y la pasión de Judas –ambos conectados, dice Ireneo, con el número doce, con Judas numerado como el duodécimo y último discípulo en el círculo de doce y Sophia numerada como el duodécimo aeon.
Ireneo argumenta en contra de los gnósticos valentinianos de esta forma, desde su perspectiva protoortodoxa: “Otra vez, en cuanto a su afirmación de que la pasión del duodécimo aeon fue probada a través de la conducta de Judas, ¿cómo es posible que Judas sea comparado con este aeon como emblema de él –él, quien fue expulsado del número del doce, y nunca más fue restaurado? A ese aeon, cuyo tipo se asemeja a Judas, después de separarse de su Enthymesis (pensamiento, reflexión), le restituyeron su antigua posición; pero Judas fue despojado de su cargo y expulsado mientras que Matías fue ordenado en su lugar. Deberían, entonces, mantener que el duodécimo aeon fue expulsado del Pléroma (la plenitud celestial de lo divino), y que otro se produjo o fue enviado para tomar su lugar; si es que es señalado en Judas. Además nos dicen que fue el aeon mismo quien sufrió, pero Judas fue el traidor, no el sufridor. Aún ellos mismos reconocen que fue el Cristo sufridor, y no Judas, quien soportó la pasión. ¿Cómo, entonces, pudo Judas, el traidor de quien tuvo que sufrir para nuestra salvación, ser el tipo e imagen del aeon que sufrió?” (2.20, ANF).
Ireneo –quien sabía de la existencia de un texto llamado Evangelio de Judas– admite que en el siglo II habían unos gnósticos que comparaban a Judas con Sophia y estaban convencidos de que Judas era “el tipo e imagen del aeon que sufrió”. (A propósito, también declara, un poco antes de su referencia al Evangelio de Judas, que unos gnósticos declararon que después de la resurrección, Cristo, quien estaba ligado a Sophia, ascendió a la mano derecha de Yaldabaoth para un propósito completamente positivo: ayudar en la salvación de las almas). Este reconocimiento de Ireneo, combinado con las similitudes cercanas en tema y terminología en las presentaciones de Judas y Sophia en el Evangelio de Judas y Pistis Sophia (y los Libros de Jeu), permite formular una poderosa conclusión en cuanto al papel de Judas Iscariote en el Evangelio de Judas. Yo propongo que entre ciertos gnósticos del siglo II, entre ellos algunos valentinianos y aquellos que escribieron y usaron el Evangelio de Judas, la figura de Judas podía haberse presentado en términos que guardan semejanza con la figura de Sophia, y el relato de Judas en el Evangelio de Judas debe de ser leído prestando atención a los elementos de la caída, pasión, dolor y redención de la sabiduría de Dios.
Como Sophia en otros textos y tradiciones, Judas en el Evangelio de Judas es “separado de” los reinos divinos en las alturas, a pesar de que sabe y profesa los misterios de lo divino y el origen del salvador; atraviesa el dolor y la persecución como un daimon confinado a este mundo terrenal; es iluminado con revelaciones “que ningún humano verá jamás”; y finalmente se dice que está en camino, como Sophia, al decimotercer aeon de tradición gnóstica.
La historia de Judas, como la historia de Sophia, hace recordar la historia del alma de cualquier gnóstico que habita este mundo y añora la trascendencia. El Evangelio de Judas puede ser entendido para representar a Judas como el tipo e imagen de Sophia y de los gnósticos, y el texto revela cómo puede ser alcanzada la salvación –no, se enfatiza, a través de la teología de la cruz y de la experiencia del sacrificio (como Karen King y Elaine Pagels demuestran con tanta claridad), sino, al contrario, a través de la gnosis y el entendimiento de la naturaleza de lo divino y la presencia de lo divino en las vidas internas de la gente de conocimiento.
Sin duda, esta interpretación del Evangelio de Judas cuestiona muchos de los principios centrales de un argumento que sostiene que el texto debe de ser visto como un evangelio paródico o un evangelio trágico. De todas formas, un número de incertidumbres permanecerán mientras que las lagunas de la porción superior de las páginas 55-58 del Evangelio de Judas, con el relato de la conclusión de la historia de Jesús y Judas, permanezcan sin resolver. Además, indiscutiblemente, hay espacio para una aproximación del texto más matizada, una que tome en serio las diversas características de este complejo documento. Sospecho que, en el futuro, la figura de Judas Iscariote en el Evangelio de Judas será interpretada al buen estilo hegeliano –y bajo la luz de tales textos paralelos citados aquí– como un personaje ni completamente positivo ni completamente demoníaco, sino más bien como una figura, como Sophia y cualquier gnóstico, que se encuentra enredada en este mundo de mortalidad pero aun así se esfuerza por obtener gnosis e iluminación. Hasta tal punto hay espacio para que los aspectos de una interpretación revisionista, como la de DeConick y otros, se unan con las características positivas del Evangelio de Judas, para así dar una aproximación equilibrada del texto. Después de todo, Judas, como Sophia, se encuentra atrapado entre los mundos de mortalidad e inmortalidad mientras busca la liberación, y el Evangelio de Judas muestra cómo la liberación puede ser alcanzada. De este modo, la evidencia del Evangelio de Judas junto con el entendimiento obtenido de Marsanes, Pistis Sophia, y los Libros de Jeu y de Ireneo de Lyon, pueden proveer una nueva serie de perspectivas sobre Judas y Sophia en la literatura gnóstica del siglo II. Sin embargo, lo que queda claro es que el mensaje místico del Evangelio de Judas, tan matizado como esté, continúa siendo una noticia sumamente buena, desde un punto de vista gnóstico, la mejor noticia del mundo. Al final, la gnosis –y la sabiduría– triunfan.
*Deseo reconocer la significativa contribución de Jonathan Meyer a la formulación final del argumento presentado en este artículo.
En otras palabras, Sophia viene del decimotercer reino en las alturas; es separada de ese reino y por él para usar el lenguaje del Evangelio de Judas; y está destinada a regresar a ese lugar otra vez. Mientras que aquí abajo, además, se refiere a sí misma con otro término que resuena con la representación de Judas en el Evangelio de Judas: se refiere a sí misma como daimon. En su cuarto arrepentimiento, Sophia lamenta su destino al decir, “Me he convertido en un demonio (daimon) peculiar, que habita en materia y que carece de luz. Y me he convertido en algo parecido a una contraparte espiritual (antimimon ’empn(eum)a) la cual se encuentra dentro de un cuerpo material, en el cual no hay poder de luz” (1.39, Schmidt-MacDermot). De nuevo, en su duodécimo arrepentimiento, Sophia lamenta: “Se han llevado mi luz y mi poder, y mi poder se desmorona dentro de mí, y no he podido pararme derecha en medio de ellos; me he convertido en algo semejante a materia que ha caído; he sido arrojada a este lado y el otro, como un demonio que se encuentra en el aire” (1.55, Schmidt-MacDermot). La palabra usada para “demonio” aquí es refsoor, el equivalente cóptico de la palabra griega daimonion.
Por lo tanto, de una forma que establece un paralelo cercano con la representación de Judas Iscariote en el Evangelio de Judas, Sophia, en Pistis Sophia es comparada con un daimon, tal vez como un ser intermediario; es perseguida por los gobernantes de los doce aeons; y aunque esté separada por mucho tiempo de él, regresará a su lugar en “el decimotercer aeon, el lugar de la rectitud”. Esas son las buenas noticias de Sophia en Pistis Sophia.
Pistis Sophia, entonces, plantea cuestiones fundamentales acerca del entendimiento de DeConick sobre Judas –y de cualquier entendimiento negativo de Judas– en el Evangelio de Judas. Más que funcionar como un buen amigo de Yaldabaoth, como propone DeConick, Judas puede considerarse, bajo la luz de Pistis Sophia, como la viva imagen de Sophia. (Sophia, o sabiduría, es referida una vez en las páginas existentes del Evangelio de Judas, en 44,4 en una sección fragmentaria, como “sabiduría corruptible” o “Sophia corruptible”). Resulta que justo este tipo de vínculo entre Judas y Sophia ya había sido establecido por los gnósticos en el siglo II, como nos informa Ireneo de Lyon –en un pasaje que DeConick menciona en su libro (pero sin hacer referencia a Pistis Sophia y sin advertir las implicaciones para el Evangelio de Judas; yo hice lo mismo en mi propio libro Judas). De acuerdo con Ireneo en su Adeversus haereses [Contra las herejías], ciertos gnósticos valentinianos, quienes debieron haber enunciado sus creencias alrededor del mismo tiempo en el siglo II, cuando el Evangelio de Judas se componía y leía, estableció una conexión cercana con el sufrimiento de Sophia y la pasión de Judas –ambos conectados, dice Ireneo, con el número doce, con Judas numerado como el duodécimo y último discípulo en el círculo de doce y Sophia numerada como el duodécimo aeon.
Ireneo argumenta en contra de los gnósticos valentinianos de esta forma, desde su perspectiva protoortodoxa: “Otra vez, en cuanto a su afirmación de que la pasión del duodécimo aeon fue probada a través de la conducta de Judas, ¿cómo es posible que Judas sea comparado con este aeon como emblema de él –él, quien fue expulsado del número del doce, y nunca más fue restaurado? A ese aeon, cuyo tipo se asemeja a Judas, después de separarse de su Enthymesis (pensamiento, reflexión), le restituyeron su antigua posición; pero Judas fue despojado de su cargo y expulsado mientras que Matías fue ordenado en su lugar. Deberían, entonces, mantener que el duodécimo aeon fue expulsado del Pléroma (la plenitud celestial de lo divino), y que otro se produjo o fue enviado para tomar su lugar; si es que es señalado en Judas. Además nos dicen que fue el aeon mismo quien sufrió, pero Judas fue el traidor, no el sufridor. Aún ellos mismos reconocen que fue el Cristo sufridor, y no Judas, quien soportó la pasión. ¿Cómo, entonces, pudo Judas, el traidor de quien tuvo que sufrir para nuestra salvación, ser el tipo e imagen del aeon que sufrió?” (2.20, ANF).
Ireneo –quien sabía de la existencia de un texto llamado Evangelio de Judas– admite que en el siglo II habían unos gnósticos que comparaban a Judas con Sophia y estaban convencidos de que Judas era “el tipo e imagen del aeon que sufrió”. (A propósito, también declara, un poco antes de su referencia al Evangelio de Judas, que unos gnósticos declararon que después de la resurrección, Cristo, quien estaba ligado a Sophia, ascendió a la mano derecha de Yaldabaoth para un propósito completamente positivo: ayudar en la salvación de las almas). Este reconocimiento de Ireneo, combinado con las similitudes cercanas en tema y terminología en las presentaciones de Judas y Sophia en el Evangelio de Judas y Pistis Sophia (y los Libros de Jeu), permite formular una poderosa conclusión en cuanto al papel de Judas Iscariote en el Evangelio de Judas. Yo propongo que entre ciertos gnósticos del siglo II, entre ellos algunos valentinianos y aquellos que escribieron y usaron el Evangelio de Judas, la figura de Judas podía haberse presentado en términos que guardan semejanza con la figura de Sophia, y el relato de Judas en el Evangelio de Judas debe de ser leído prestando atención a los elementos de la caída, pasión, dolor y redención de la sabiduría de Dios.
Como Sophia en otros textos y tradiciones, Judas en el Evangelio de Judas es “separado de” los reinos divinos en las alturas, a pesar de que sabe y profesa los misterios de lo divino y el origen del salvador; atraviesa el dolor y la persecución como un daimon confinado a este mundo terrenal; es iluminado con revelaciones “que ningún humano verá jamás”; y finalmente se dice que está en camino, como Sophia, al decimotercer aeon de tradición gnóstica.
La historia de Judas, como la historia de Sophia, hace recordar la historia del alma de cualquier gnóstico que habita este mundo y añora la trascendencia. El Evangelio de Judas puede ser entendido para representar a Judas como el tipo e imagen de Sophia y de los gnósticos, y el texto revela cómo puede ser alcanzada la salvación –no, se enfatiza, a través de la teología de la cruz y de la experiencia del sacrificio (como Karen King y Elaine Pagels demuestran con tanta claridad), sino, al contrario, a través de la gnosis y el entendimiento de la naturaleza de lo divino y la presencia de lo divino en las vidas internas de la gente de conocimiento.
Sin duda, esta interpretación del Evangelio de Judas cuestiona muchos de los principios centrales de un argumento que sostiene que el texto debe de ser visto como un evangelio paródico o un evangelio trágico. De todas formas, un número de incertidumbres permanecerán mientras que las lagunas de la porción superior de las páginas 55-58 del Evangelio de Judas, con el relato de la conclusión de la historia de Jesús y Judas, permanezcan sin resolver. Además, indiscutiblemente, hay espacio para una aproximación del texto más matizada, una que tome en serio las diversas características de este complejo documento. Sospecho que, en el futuro, la figura de Judas Iscariote en el Evangelio de Judas será interpretada al buen estilo hegeliano –y bajo la luz de tales textos paralelos citados aquí– como un personaje ni completamente positivo ni completamente demoníaco, sino más bien como una figura, como Sophia y cualquier gnóstico, que se encuentra enredada en este mundo de mortalidad pero aun así se esfuerza por obtener gnosis e iluminación. Hasta tal punto hay espacio para que los aspectos de una interpretación revisionista, como la de DeConick y otros, se unan con las características positivas del Evangelio de Judas, para así dar una aproximación equilibrada del texto. Después de todo, Judas, como Sophia, se encuentra atrapado entre los mundos de mortalidad e inmortalidad mientras busca la liberación, y el Evangelio de Judas muestra cómo la liberación puede ser alcanzada. De este modo, la evidencia del Evangelio de Judas junto con el entendimiento obtenido de Marsanes, Pistis Sophia, y los Libros de Jeu y de Ireneo de Lyon, pueden proveer una nueva serie de perspectivas sobre Judas y Sophia en la literatura gnóstica del siglo II. Sin embargo, lo que queda claro es que el mensaje místico del Evangelio de Judas, tan matizado como esté, continúa siendo una noticia sumamente buena, desde un punto de vista gnóstico, la mejor noticia del mundo. Al final, la gnosis –y la sabiduría– triunfan.
*Deseo reconocer la significativa contribución de Jonathan Meyer a la formulación final del argumento presentado en este artículo.
Fuente: National Geographic
27/05/2009
martes, 26 de mayo de 2009
El Extranjero sin Prejuicios

Andrés Neuman recoge el premio Alfaguara de novela por 'El viajero del siglo'
"Durante buena parte del siglo pasado, la mejor literatura latinoamericana se sintió obligada a retratarse a sí misma. Como si se mirase a través de lo que otros esperaban ver en ella. ¿Qué ha cambiado hoy? Quizás el abandono del propósito de encarnar determinadas esencias nacionales y políticas. Las primeras tienen que ver con la idea de patria y exilio en su sentido ortodoxo. Las segundas, con cierta forma de entender el compromiso político. Que no se está perdiendo, sino reformulando".
Así retrató esta mañana Andrés Neuman a su propia generación literaria. Lo hizo durante el discurso de recepción del premio Alfaguara en la sede del grupo Santillana. Este año los 175.000 dólares del galardón (unos 134.000 euros) fueron para su novela El viajero del siglo, un relato ambientado en un pueblo imaginario de la Alemania de principios del siglo XIX. Allí recala un viajero que se ve envuelto en una historia de amor y en una serie de enredos inquietantes que le impiden abandonar el lugar. Neuman describió su novela con una referencia a Luis Buñuel: "Un Ángel exterminador a escala europea".
Nacido en Buenos Aires en 1977 pero afincado en Granada desde los 14 años, Neuman recibió el premio en presencia de la Ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde y de manos de Ignacio Polanco, presidente del grupo PRISA (empresa editorial de EL PAÍS). En su discurso, el escritor reveló que fue El viaje de invierno, de Franz Schubert, la primera inspiración para su novela, dedicada a su madre, violinista, fallecida durante la redacción del libro.
El escritor hispanoargentino apeló a su condición de inmigrante en Europa e hijo de descendientes de inmigrantes europeos en América para hablar del cosmopolitismo y la falta de prejuicios de su generación: "La literatura en español puede aspirar, al igual que otras grandes literaturas (como la norteamericana) u otras lenguas (como el francés o el alemán), a simbolizar cualquier espacio, a ser una metonimia del mundo. Puede que, desde los años 90, la sensación de muchos nuevos autores sea esa: el desprejuicio territorial. Esto lo han reflejado situando sus historias en lugares remotos, o bien proyectando una mirada extranjera sobre lugares teóricamente propios".
La gran calidad del discurso del poeta y narrador (ganador del premio Hiperión de poesía y finalistas del Herralde y el Primavera de narrativa) fue el objeto de la mayoría de los comentarios del aperitivo que siguió a la entrega del cheque y de la escultura de Martín Chirino que acredita a Neuman como ganador del Alfaguara de este año. Además de miembros del jurado como Luis Goytisolo, Gonzalo Suárez y Carlos Franz, a la entrega del premio acudieron los académicos Luis Mateo Díez y José María Merino, así como escritores de diversas generaciones: de José María Guelbenzu a Elena Medel pasando por Ian Gibson, Lucía Etxebarría, Luisgé Martín o Ana Merino. No faltó Erika Martínez, pareja del ganador y recién galardonada a su vez con el Primer Premio de Poesía Joven de Radio Nacional de España por el libro Color carne, recién editado por Pre-Textos.
Nacido en Buenos Aires en 1977 pero afincado en Granada desde los 14 años, Neuman recibió el premio en presencia de la Ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde y de manos de Ignacio Polanco, presidente del grupo PRISA (empresa editorial de EL PAÍS). En su discurso, el escritor reveló que fue El viaje de invierno, de Franz Schubert, la primera inspiración para su novela, dedicada a su madre, violinista, fallecida durante la redacción del libro.
El escritor hispanoargentino apeló a su condición de inmigrante en Europa e hijo de descendientes de inmigrantes europeos en América para hablar del cosmopolitismo y la falta de prejuicios de su generación: "La literatura en español puede aspirar, al igual que otras grandes literaturas (como la norteamericana) u otras lenguas (como el francés o el alemán), a simbolizar cualquier espacio, a ser una metonimia del mundo. Puede que, desde los años 90, la sensación de muchos nuevos autores sea esa: el desprejuicio territorial. Esto lo han reflejado situando sus historias en lugares remotos, o bien proyectando una mirada extranjera sobre lugares teóricamente propios".
La gran calidad del discurso del poeta y narrador (ganador del premio Hiperión de poesía y finalistas del Herralde y el Primavera de narrativa) fue el objeto de la mayoría de los comentarios del aperitivo que siguió a la entrega del cheque y de la escultura de Martín Chirino que acredita a Neuman como ganador del Alfaguara de este año. Además de miembros del jurado como Luis Goytisolo, Gonzalo Suárez y Carlos Franz, a la entrega del premio acudieron los académicos Luis Mateo Díez y José María Merino, así como escritores de diversas generaciones: de José María Guelbenzu a Elena Medel pasando por Ian Gibson, Lucía Etxebarría, Luisgé Martín o Ana Merino. No faltó Erika Martínez, pareja del ganador y recién galardonada a su vez con el Primer Premio de Poesía Joven de Radio Nacional de España por el libro Color carne, recién editado por Pre-Textos.
Fuente: Diario El País
26/05/2009
Nuevo Libro de Francisco Rubiales

Bajo el título de 'Periodistas sometidos: los perros del poder', Francisco Rubiales, presidente del grupo Euromedia Comunicación y la Fundación Tercer Milenio, hace un ejercicio crítico sobre la profesión y señala los inumerables vicios de esta. Rubiales resalta la figura del periodista de investigación crítico con el poder, aquel que además del reconocimiento público, consigue destapar grandes escándolos como fueron en su el Watergate o la matanza de My Lai en Vietnam.
Un libro sobre verdades en el periodismo y crítico con posturas conformistas.
El prólogo ha sido redactado por el académico Luis María Ansón.
Un libro sobre verdades en el periodismo y crítico con posturas conformistas.
El prólogo ha sido redactado por el académico Luis María Ansón.
26/05/2009
A Sangre Fría
 Recuerdo que hace ya bastantes años, me encontraba cursando mi primer año en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, cuando en una de mis clases, la profesora del ramo, Rose Marie, a la que nunca olvidaré por sus sabios consejos, indicó a la clase, que debíamos leer el libro a Sangre Fría, de Truman Capote.
Recuerdo que hace ya bastantes años, me encontraba cursando mi primer año en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, cuando en una de mis clases, la profesora del ramo, Rose Marie, a la que nunca olvidaré por sus sabios consejos, indicó a la clase, que debíamos leer el libro a Sangre Fría, de Truman Capote.Recuerdo, que se provocó un revuelo en el aula, ya que muchos de mis compañeros, ya habían leído la obra, me sentí intrigada, ya que este libro había fundado el Movimiento conocido como “Nonfiction Novel, expresión que acuñó el autor para explicar, que había escrito como si fuese una novela pero, en lugar de sacar los personajes y las situaciones de su imaginación, los había tomado de la vida real.
Recuerdo que ese día, lo primero que hice fue dirigirme a la librería compré el libro y me senté en las afueras del recinto y comencé a leer, fue tanto así, que en un día lo terminé.
Vamos ahora a la historia de la obra; todo comenzó, un día de noviembre de 1959, cuando Truman Capote, leyó en el New York Time, la noticia que cambiaría para siempre la historia de la literatura. En pequeño pueblo de Kansas, llamado Holcomb, los cuatro miembros de la familia Clutter, habían sido salvajemente asesinados en su casa. Los crímenes eran, aparentemente, inmotivados, y no se encontraron claves que permitieran identificar a los asesinos. Esta situación, llamó profundamente la atención de Capote, quién decidió de inmediato trasladarse a Kansas, para comenzar sus investigaciones y escribir en un principio un reportaje, el que posteriormente se trasformaría en novela.
Durante más de cinco años, el autor se dedicó pacientemente a recopilar la mayor cantidad de antecedentes del caso; pero cuando ya tenía la información para casi la mitad de su libro, la policía de Kansas, da a conocer que los asesinos habían sido identificados como Perry Smith y Dick Hitckock.
Si duda, esto provocó que Capote quisiera conocer a fondo la historia de estas dos personas, sobre las que tanto había especulado. Por ello, decidió, realizarles una serie de entrevistas en la cárcel, estableciendo con ellos, una amistad que finalizaría abruptamente con la muerte de ambos asesinos en la horca.
La novela, es una excelente mezcla de técnicas literarias y periodísticas, un trabajo minucioso de investigación, de exquisitos detalles que trasladan al lector a Holcomb, trasformándolo en uno más de sus habitantes, de manera que siente y vive minuto a minuto el ambiente de desconcierto y pánico.
Es si duda, destacable la forma en que Capote estructuró los personajes, humanizándolos a tal grado, que es imposible que el lector no genere un sentimiento de cercanía con las víctimas del crimen, y también con los asesinos.
El estilo de Capote, y su sensibilidad para captar la realidad y la precisión y la validez para hacerlo quedan plasmados en “A sangre fría”, y esto es lo que lo convierte en una obra periodística y literaria clásica y que en algún minuto de la vida se debe leer.
A Sangre Fría, Truman Capote, Anagrama,440Pág, 1966
25/05/2009
domingo, 24 de mayo de 2009
viernes, 22 de mayo de 2009
Nueva York se rinde a García Márquez

Una jornada llena de arte, música y teatro ensalzó hoy en Nueva York el genio y la obra del escritor colombiano y premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, a iniciativa de la organización A point in Time. Bajo el título de "Gabriel García Márquez Work & Origin" se ha puesto en marcha una iniciativa para dar a conocer la nueva entidad cultural neoyorquina "A point in Time", dirigida por la francesa Florence Wack, y que pretende divulgar la cultura latinoamericana entre la sociedad estadounidense
El evento abrió con la muestra de una exposición de ochenta serigrafías que reproducen el conocido retrato de frente de García Márquez en varios colores, y que son obra del artista colombiano Juan Celi, que trabaja desde hace ocho años en el arte digital. "Hemos elegido a Celi para este evento, porque creemos que es una excelente oportunidad para que los neoyorquinos conozcan la obra de un joven artista colombiano que no había expuesto hasta ahora aquí", explicó Wack hoy a Efe, sobre la muestra que se acompaña de música y teatro, y que ha recibido el apoyo del consulado de Colombia en Nueva York.
El cónsul general de Colombia en Nueva York, Francisco Noguera, explicó que el objetivo es que "la sociedad de Nueva York conozca a esa joya de la literatura que tenemos en Colombia llamada Gabriel García Márquez". "Gabo (Gabriel García Márquez) es el escritor vivo más importante de toda Latinoamérica de los últimos setenta años, y es por eso que los colombianos nos sentimos orgullosos y queremos hacer este nuevo homenaje en su nombre", afirmó Noguera sobre el escritor de obras tan celebradas como "Cien años de soledad" o "Vivir para contarla".
Además de la muestra de Celi, se ha previsto una representación teatral de la obra "Diatriba de amor contra un hombre sentado", escrita por el propio García Márquez y que hasta el momento, según explicó Wack, no se había representado en inglés. La joven actriz neoyorquina Vivian Feldman interpretará un monólogo contra el hombre de su vida.
La música ha estado presente de la mano del colombiano asentado en Nueva York Martín Vejarano, centrada en el folclore de su tierra natal. Además, el pinchadiscos argentino Pol Medina tiene a su cargo la sesión llamada "Gabo Musical", que alterna la voz de García Márquez con sus propias creaciones y con varios temas latinos de todos los tiempos.
Wack dijo que planea ya otros eventos sobre otras muestras que tengan a la cultura latinoamericanacomo protagonista y "que huyan de los tópicos a los que siempre se asocia, como la salsa, para presentarse como algo moderno y creativo".
El evento abrió con la muestra de una exposición de ochenta serigrafías que reproducen el conocido retrato de frente de García Márquez en varios colores, y que son obra del artista colombiano Juan Celi, que trabaja desde hace ocho años en el arte digital. "Hemos elegido a Celi para este evento, porque creemos que es una excelente oportunidad para que los neoyorquinos conozcan la obra de un joven artista colombiano que no había expuesto hasta ahora aquí", explicó Wack hoy a Efe, sobre la muestra que se acompaña de música y teatro, y que ha recibido el apoyo del consulado de Colombia en Nueva York.
El cónsul general de Colombia en Nueva York, Francisco Noguera, explicó que el objetivo es que "la sociedad de Nueva York conozca a esa joya de la literatura que tenemos en Colombia llamada Gabriel García Márquez". "Gabo (Gabriel García Márquez) es el escritor vivo más importante de toda Latinoamérica de los últimos setenta años, y es por eso que los colombianos nos sentimos orgullosos y queremos hacer este nuevo homenaje en su nombre", afirmó Noguera sobre el escritor de obras tan celebradas como "Cien años de soledad" o "Vivir para contarla".
Además de la muestra de Celi, se ha previsto una representación teatral de la obra "Diatriba de amor contra un hombre sentado", escrita por el propio García Márquez y que hasta el momento, según explicó Wack, no se había representado en inglés. La joven actriz neoyorquina Vivian Feldman interpretará un monólogo contra el hombre de su vida.
La música ha estado presente de la mano del colombiano asentado en Nueva York Martín Vejarano, centrada en el folclore de su tierra natal. Además, el pinchadiscos argentino Pol Medina tiene a su cargo la sesión llamada "Gabo Musical", que alterna la voz de García Márquez con sus propias creaciones y con varios temas latinos de todos los tiempos.
Wack dijo que planea ya otros eventos sobre otras muestras que tengan a la cultura latinoamericanacomo protagonista y "que huyan de los tópicos a los que siempre se asocia, como la salsa, para presentarse como algo moderno y creativo".
Fuente: EFE 22/05/2009
jueves, 14 de mayo de 2009
La oreja de Van Gogh la cortó Gauguin
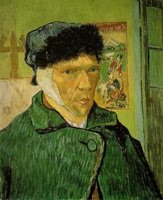
El pintor de los girasoles resultó mutilado durante una pelea con su colega francés
La historia es conocida. Van Gogh, genial pintor holandés y mentalmente inestable, se cortó una oreja con una cuchilla en 1888, en Arles (sur de Francia), después de un rifirrafe con su colega francés Paul Gauguin. Pero según un nuevo libro, que se basa en la investigación policial sobre el caso, fue el volcánico Gauguin el que, en plena disputa, le seccionó la oreja a su compañero con una espada, según informa la cadena británica BBC.
Esta es la principal inconsistencia de la versión oficial, aunque no la única, según los académicos alemanes Hans Kaufmann y Rita Wildegans, autores del libro Van Gogh's ear: Paul Gauguin and the pact of silence. Tras diez años de investigación, han cotejado declaraciones de testigos y la correspondencia entre dos artistas y han concluido que la trifulca acabó cuando Gauguin, un experto espadachín, le cortó una oreja a su amigo. Al parecer, después Van Gogh envolvió la oreja en una tela y se la entregó a una prostituta llamada Raquel.
No está claro si fue un accidente o si de verdad Gauguin quería herir a su amigo, según incide Kaufmann, pero después del incidente ambos acordaron contar a la policía la versión de la autolesión para proteger a Gauguin. Además, señala el investigador, la versión tradicional se basa en pruebas contradictorias e improbables, y no existe ninguna declaración de ningún testigo independiente. "Gauguin no estuvo presente en la supuesta automutilación", ha señalado Kaufmann en el periódico francés La Figaro.
"Por su parte, Van Gogh nunca confirmó nada. El comportamiento posterior de ambos y varias sugerencias de los protagonistas indican que ambos ocultaban la verdad". Poco después, Gauguin se trasladó a Tahití, donde pintó algunas de sus obras más famosas. Van Gogh murió en 1890 tras dispararse en el pecho.
No está claro si fue un accidente o si de verdad Gauguin quería herir a su amigo, según incide Kaufmann, pero después del incidente ambos acordaron contar a la policía la versión de la autolesión para proteger a Gauguin. Además, señala el investigador, la versión tradicional se basa en pruebas contradictorias e improbables, y no existe ninguna declaración de ningún testigo independiente. "Gauguin no estuvo presente en la supuesta automutilación", ha señalado Kaufmann en el periódico francés La Figaro.
"Por su parte, Van Gogh nunca confirmó nada. El comportamiento posterior de ambos y varias sugerencias de los protagonistas indican que ambos ocultaban la verdad". Poco después, Gauguin se trasladó a Tahití, donde pintó algunas de sus obras más famosas. Van Gogh murió en 1890 tras dispararse en el pecho.
BC, Londres 5/05/2009
Lo nuevo de Tolkien
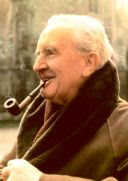
Christopher, el hijo de John Ronald Reuel Tolkien, autor de El señor de los anillos, tiene ya 84 años. De ellos, 36 los ha pasado trabajando sobre los manuscritos que su padre dejó al fallecer en 1973. Uno de los más voluminosos ve hoy por primera vez la luz pública, de momento sólo en inglés. Se trata de un poema narrativo de 500 estrofas titulado The legend of Sigurd and Gudrún (La leyenda de Sigfrido y Krimilda) que, según Christopher Tolkien, "dará asco" a los fanáticos de El señor de los anillos, señala el diario británico The Guardian.
Me atrevo a decir que la mera idea de largos poemas narrativos en verso repugnará de manera inmediata a una buena cantidad [de admiradores] y que no continuarán con la lectura", señala Christopher vía fax al rotativo británico, en una de sus contadas entrevistas.
El texto está basado en la Edda poética, un florilegio de poemas medievales que constituyen una de las principales fuentes sobre mitología nórdica. El poema de Tolkien cuenta la historia de Sigfrido el Volsungo y la caída de los Nibelungos (que también adaptó el compositor alemán Richard Wagner en su ciclo del Anillo).
Sigfrido mata al dragón Fafner, que guarda el tesoro de los nibelungos. Roba el oro y rescata a Brunilda una valquiria (divina sirvienta del dios Odín) que estaba presa en una roca rodeada por fuego. "Mi padre dejó un manuscrito completo. No había más que unas pocas páginas de escritos anteriores y cualquier otro borrador había desaparecido. El manuscrito presenta buena letra, sin correcciones. Obviamente estaba pensado como una copia final. Solo se le hicieron algunos cambios menores mucho después", afirma Tolkien hijo. Hace dos años, Christopher completó la edición de Los hijos de Húrin, de la que, en inglés, se han venido un millón de copias.
El texto está basado en la Edda poética, un florilegio de poemas medievales que constituyen una de las principales fuentes sobre mitología nórdica. El poema de Tolkien cuenta la historia de Sigfrido el Volsungo y la caída de los Nibelungos (que también adaptó el compositor alemán Richard Wagner en su ciclo del Anillo).
Sigfrido mata al dragón Fafner, que guarda el tesoro de los nibelungos. Roba el oro y rescata a Brunilda una valquiria (divina sirvienta del dios Odín) que estaba presa en una roca rodeada por fuego. "Mi padre dejó un manuscrito completo. No había más que unas pocas páginas de escritos anteriores y cualquier otro borrador había desaparecido. El manuscrito presenta buena letra, sin correcciones. Obviamente estaba pensado como una copia final. Solo se le hicieron algunos cambios menores mucho después", afirma Tolkien hijo. Hace dos años, Christopher completó la edición de Los hijos de Húrin, de la que, en inglés, se han venido un millón de copias.
Diario The Guardian 05/5/2009
José Carreras anuncia su retiro de la ópera
"Si puedo hacer recitales adaptando el repertorio a mis necesidades, no hay problema. Pero con las óperas, a no ser que surjan las circunstancias correctas, doy mi carrera por terminada", aseguró Carreras en una entrevista con el diario británico "The Times".
El tenor catalán será galardonado la próxima semana con un premio a toda su trayectoria en los premios Classical Brits de música clásica, que tendrán lugar en el auditorio Royal Albert Hall de Londres.
Tras la decisión de Carreras y la muerte del italiano Luciano Pavarotti en 2007, Plácido Domingo queda como el único miembro activo de Los Tres Tenores.
"Sin ser presuntuosos, nosotros éramos los tenores más populares del momento. La gente realmente quería escucharnos a los tres juntos cantando. Pero el 90 por ciento de nuestro repertorio eran las mismos temas que Caruso solía cantar", manifestó Carreras, de 62 años y el más joven de Los Tres Tenores.
El español, que anualmente ofrece alrededor de 50 recitales, repasó con el diario británico los años de persecución que sufrió su familia durante la dictadura franquista, así como su lucha para vencer a la leucemia.
"Soy un hombre muy afortunado, porque he superado un enfermedad muy seria sin muchas opciones de sobrevivir. Recuerdo esto cada día", apuntó el tenor, a quienes los médicos le dieron una posibilidad de entre 10 de sobrevivir.
El tenor dirige la Fundación José Carreras, que en abril pasado firmó un acuerdo con el gobierno regional de Cataluña para la creación del Instituto Internacional José Carreras de Investigación contra la Leucemia.
José Carreras nació el 5 de diciembre de 1946 en Barcelona (Cataluña), y debutó casi a los 12 años de edad y por la puerta grande, en el Gran Teatro Liceo de Barcelona.
El 7 de julio de 1990 se presentó con Luciano Pavarotti y Plácido Domingo en las termas romanas de Caracalla, con motivo del Mundial de Fútbol de Italia. Ese fue el primer concierto de Los Tres Tenores, que dado el gran éxito obtenido, repetirían en años posteriores.
Entre los muchos galardones que ha recibido destacan el Premio Príncipe de Asturias de las Artes (1991), que compartió con otros seis cantantes líricos, además del Premio Grammy al mejor cantante clásico (1991), "ex aequo" con sus colegas Plácido Domingo y Luciano Pavarotti.
José Carreras se encuentra en Seúl desde el martes, en una gira de nueve días en la que estará acompañado en el escenario por la soprano surcoreana Park Mi-hye y la australiana Fiona Campbell.
El tenor catalán será galardonado la próxima semana con un premio a toda su trayectoria en los premios Classical Brits de música clásica, que tendrán lugar en el auditorio Royal Albert Hall de Londres.
Tras la decisión de Carreras y la muerte del italiano Luciano Pavarotti en 2007, Plácido Domingo queda como el único miembro activo de Los Tres Tenores.
"Sin ser presuntuosos, nosotros éramos los tenores más populares del momento. La gente realmente quería escucharnos a los tres juntos cantando. Pero el 90 por ciento de nuestro repertorio eran las mismos temas que Caruso solía cantar", manifestó Carreras, de 62 años y el más joven de Los Tres Tenores.
El español, que anualmente ofrece alrededor de 50 recitales, repasó con el diario británico los años de persecución que sufrió su familia durante la dictadura franquista, así como su lucha para vencer a la leucemia.
"Soy un hombre muy afortunado, porque he superado un enfermedad muy seria sin muchas opciones de sobrevivir. Recuerdo esto cada día", apuntó el tenor, a quienes los médicos le dieron una posibilidad de entre 10 de sobrevivir.
El tenor dirige la Fundación José Carreras, que en abril pasado firmó un acuerdo con el gobierno regional de Cataluña para la creación del Instituto Internacional José Carreras de Investigación contra la Leucemia.
José Carreras nació el 5 de diciembre de 1946 en Barcelona (Cataluña), y debutó casi a los 12 años de edad y por la puerta grande, en el Gran Teatro Liceo de Barcelona.
El 7 de julio de 1990 se presentó con Luciano Pavarotti y Plácido Domingo en las termas romanas de Caracalla, con motivo del Mundial de Fútbol de Italia. Ese fue el primer concierto de Los Tres Tenores, que dado el gran éxito obtenido, repetirían en años posteriores.
Entre los muchos galardones que ha recibido destacan el Premio Príncipe de Asturias de las Artes (1991), que compartió con otros seis cantantes líricos, además del Premio Grammy al mejor cantante clásico (1991), "ex aequo" con sus colegas Plácido Domingo y Luciano Pavarotti.
José Carreras se encuentra en Seúl desde el martes, en una gira de nueve días en la que estará acompañado en el escenario por la soprano surcoreana Park Mi-hye y la australiana Fiona Campbell.
EFE7/05/2009
Mejor libro Editado
 Correspondencia (1951-1970), de Paul Celan y Gisèle Celan-Lestrange, y Libro de Monstruos españoles, de Ana Cristina Herreros, ambos de Ediciones Siruela, han sido premiados por el Ministerio de Cultura como Libros Mejor Editados en las categorías de Obras Generales y de Divulgación y de Libros Infantiles y Juveniles, respectivamente. Estos premios, que no tienen dotación económica, son muy valorados en el mundo editorial, al ocupar un lugar muy destacado en las principales Ferias Internacionales del Libro. El jurado fue presidido por Rogelio Blanco, director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, y contó con la vicepresidencia de Mónica Fernández, subdirectora adjunta de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas, además de con representantes del gremio de los editores. La Correspondencia entre Paul Celan y su mujer Gisèle Celan-Lestrange es un doble viaje que marca el tiempo de intensas cercanías y de silencios dramáticos, desde los primeros encuentros a finales de 1951 hasta aquellas distancias de los últimos años que se registran apenas unas semanas antes de la desaparición de Paul Celan, en abril de 1970. Entre una y otra fecha discurre una historia intensa que la correspondencia aquí editada describe con materiales que recorren por igual la experiencia humana, la vida amorosa, la biografía intelectual, los difíciles pasos de la escritura y del arte. Ha sido documentado de manera celosa por Bertrand Badiou, quien en esta edición revisa y corrige la edición francesa de 2001. Libro de Monstruos españoles es un libro de cuentos que pretende recuperar a nuestros monstruos, ahora que están a punto de extinguirse porque nadie habla de ellos en estos tiempos de cultura «feliz» en que, a los niños, se les niega la posibilidad de hablar de sus miedos, inquietudes o tristezas. Saber cómo se llaman, cómo son, dónde viven, qué costumbres tienen o cómo se convive con ellos nos ayuda a perderles el miedo, que no el respeto... Todos ellos habitan, rescatados de nuestra rica tradición oral por la autora, las páginas de este libro magníficamente ilustrado por Jesús Gabán. Ana Cristina Herreros Ferreira (León, 1965), filóloga y especialista en literatura tradicional, es autora de una antología de romances y de diversos artículos sobre animación a la lectura y técnicas narrativas. Compagina su trabajo como editora con su oficio de narradora (con el nombre de Ana Griott) en bibliotecas, teatros, cafés, cárceles, escuelas o parques públicos desde 1992. Jesús Gabán (Pozuelo de Alarcón, Madrid, 1957) se dedica a la ilustración de libros infantiles y juveniles desde 1981. Sus libros han sido publicados en varios países europeos, Brasil, Estados Unidos y Japón. Ha obtenido muchos premios, entre ellos el Lazarillo y el Premio Nacional de Ilustración Infantil y Juvenil en 1984, 1988 y 2000.
Correspondencia (1951-1970), de Paul Celan y Gisèle Celan-Lestrange, y Libro de Monstruos españoles, de Ana Cristina Herreros, ambos de Ediciones Siruela, han sido premiados por el Ministerio de Cultura como Libros Mejor Editados en las categorías de Obras Generales y de Divulgación y de Libros Infantiles y Juveniles, respectivamente. Estos premios, que no tienen dotación económica, son muy valorados en el mundo editorial, al ocupar un lugar muy destacado en las principales Ferias Internacionales del Libro. El jurado fue presidido por Rogelio Blanco, director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, y contó con la vicepresidencia de Mónica Fernández, subdirectora adjunta de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas, además de con representantes del gremio de los editores. La Correspondencia entre Paul Celan y su mujer Gisèle Celan-Lestrange es un doble viaje que marca el tiempo de intensas cercanías y de silencios dramáticos, desde los primeros encuentros a finales de 1951 hasta aquellas distancias de los últimos años que se registran apenas unas semanas antes de la desaparición de Paul Celan, en abril de 1970. Entre una y otra fecha discurre una historia intensa que la correspondencia aquí editada describe con materiales que recorren por igual la experiencia humana, la vida amorosa, la biografía intelectual, los difíciles pasos de la escritura y del arte. Ha sido documentado de manera celosa por Bertrand Badiou, quien en esta edición revisa y corrige la edición francesa de 2001. Libro de Monstruos españoles es un libro de cuentos que pretende recuperar a nuestros monstruos, ahora que están a punto de extinguirse porque nadie habla de ellos en estos tiempos de cultura «feliz» en que, a los niños, se les niega la posibilidad de hablar de sus miedos, inquietudes o tristezas. Saber cómo se llaman, cómo son, dónde viven, qué costumbres tienen o cómo se convive con ellos nos ayuda a perderles el miedo, que no el respeto... Todos ellos habitan, rescatados de nuestra rica tradición oral por la autora, las páginas de este libro magníficamente ilustrado por Jesús Gabán. Ana Cristina Herreros Ferreira (León, 1965), filóloga y especialista en literatura tradicional, es autora de una antología de romances y de diversos artículos sobre animación a la lectura y técnicas narrativas. Compagina su trabajo como editora con su oficio de narradora (con el nombre de Ana Griott) en bibliotecas, teatros, cafés, cárceles, escuelas o parques públicos desde 1992. Jesús Gabán (Pozuelo de Alarcón, Madrid, 1957) se dedica a la ilustración de libros infantiles y juveniles desde 1981. Sus libros han sido publicados en varios países europeos, Brasil, Estados Unidos y Japón. Ha obtenido muchos premios, entre ellos el Lazarillo y el Premio Nacional de Ilustración Infantil y Juvenil en 1984, 1988 y 2000. El Cultural 6/05/2009
Las Cartas del Santo Bebedor
 La correspondencia de Joseph Roth, que se publica en España, es la autobiografía portátil de un escrito nómada
La correspondencia de Joseph Roth, que se publica en España, es la autobiografía portátil de un escrito nómada En lugar de casa, Joseph Roth tenía tres maletas. No guardaba ejemplares de sus libros ni copia de sus artículos, que escribió a centenares. Además, no sólo destruía las cartas que recibía sino que pedía a los destinatarios de las suyas que las destruyeran después de leerlas. Escribió cerca de 5.000 en sus 45 años de vida. Sólo se conservan 500. De ellas, 450 se recogen en el volumen Cartas (1911-1939) que publica la editorial Acantilado en traducción de Eduardo Gil Bera. La edición, por su parte, es la que dejó establecida un amigo de Roth, Hermann Kesten, que en su prólogo recuerda al autor de Fuga sin fin escribiendo cartas sin parar, "con ágil precisión y escritura microscópica, sin interrupción, como si escribiera al dictado". Lo hacía a todas horas y en cualquier parte. No le quedaba otro remedio. Cuando se vio obligado a dar una dirección de correo, el resultado fue una especie de mapa de su vida: "París: hotel Foyol; Marsella: hotel Beaurau; Viena: hotel Bristol; Ámsterdam: hotel Eden..." Y así en Salzburgo, Ostende o Zúrich.
Las 700 páginas que ocupan la correspondencia de Roth son el autorretrato portátil de un escritor nómada, su autobiografía "no premeditada", como dice Kesten, "medio desleída, transmitida por mil casualidades, dejada en blanco y sobreviviente por puro milagro". El milagro se llama Blanche Gidon, traductora de Roth al francés. Durante la ocupación alemana de París, Gidon ocultó bajo la cama de la portera de su casa todas las cartas y manuscritos que conservaba.
A París, precisamente, había llegado huyendo de los nazis el que fuera uno de los periodistas más prestigiosos de la prensa alemana de entreguerras. Había nacido en 1894 en Brody (actual Ucrania) antes de que saltara en pedazos el imperio austrohúngaro, "la única patria que he tenido", como escribió el propio Roth al profesor Otto Forst-Battaglia en una carta de 1932 que en apenas dos párrafos resumen toda su vida: "Soy el hijo de un austriaco, funcionario del ferrocarril (jubilado anticipadamente y muerto en estado de demencia), y una judía ruso-polaca", dice. Y sigue con sus estudios de germanística en Viena, su paso por el ejército como voluntario en la Primera Guerra Mundial y los seis meses que pasó en las prisiones rusas, de las que escapó para enrolarse en el Ejército Rojo. También habla allí de su primera obra, Hotel Savoy, que apareció, duda, "en 1923 ó 1924". Luego vendrían títulos como Job -una novela que disparó la popularidad de Roth cuando Marlene Dietrich la cito como su favorita-, La marcha Radetzky -su obra maestra y el gran retrato del finis austriae- y La leyenda del santo bebedor -que Ermanno Olmi llevó al cine en 1988 con Rutger Hauer en el papel protagonista, un trasunto del propio autor, cuyos problemas con el alcohol eran legendarios-.
Aunque no faltan nombres ilustres como Hermann Hesse, Klaus Mann o Bernard von Brentano, el principal destinatario de las cartas de Joseph Roth es su amigo y mecenas Stefan Zweig. Con él comparte una y otra vez su temor ante la escalada nazi, la gran preocupación de sus últimos años. "Nuestros libros son imposibles en el Tercer Reich", le escribe en abril de 1933. "Hágase a la idea de que los 40 millones que escuchan a Goebbels están muy lejos de hacer una distinción entre usted, Thomas Mann, Arnold Tuchyolsky y yo. Nuestro trabajo de toda la vida -en sentido terrenal- ha sido en vano. No le confunden a usted porque se llama Zweig, sino porque es usted un judío, un bolchevique cultural, un pacifista, un literato de civilización, un liberal. Toda esperanza es absurda. Esta "restauración nacional" llega hasta la más extremada locura".
Aquella locura se llevó por delante a Friedl, la esposa de Roth, enferma de esquizofrenia y víctima de la "ley de eutanasia" del régimen nazi: "Jamás hubiera creído que yo podría amar a una chica de manera tan duradera", había escrito en una carta de 1922. "Amo su horror a las confesiones y su sentimiento, que es miedo y amor, y su corazón, que siempre teme aquello que ama". Lo mismo, en el fondo, le pasó a él con Alemania, que le infundía una mezcla de terror y admiración. Y eso que, muerto en 1939, no le dio tiempo a ver lo peor: la familia que había dejado atrás en Galizia fue exterminada en el campo de Bergen-Belsen.
El País 12/05/2009
El blog de Saramago salta al papel en 'El Cuaderno'
 Los textos que el Nobel de Literatura José Saramago publicó en su blog en Internet en los últimos seis meses, se han recopilado en un libro, denominado 'El Cuaderno', que será editado el próximo jueves, Día Mundial del Libro. Así lo anuncia la Fundación José Saramago que editará el libro en colaboración por la editorial Caminho con una tirada inicial de 5.000 ejemplares. La edición en castellano, y catalán será lanzada en mayo, y en verano saldrá la versión en italiano e inglés. "'El Cuaderno' no es un libro de crónicas periodísticas, es un libro de vida", según explica Pilar del Río, mujer del escritor portugués, en el sitio web de la Fundación. En total, son "seis meses de cartas inteligentes para lectores inteligentes, sin artificios y con todo lo que él tiene para decir", matiza Del Río en la nota de presentación del libro. Saramago comenzó el blog en septiembre de 2008 con 'Palabras para una ciudad', una carta de amor a Lisboa, como el propio autor reconoció. Después, le siguieron más de cien opiniones, pensamientos y relatos llenos de sentimientos, humor e ironía sobre la actualidad política internacional, en los que habló sobre Barack Obama y Sarkozy, pero también de algunos de sus escritores favoritos y "tantos luchadores pacíficos que consiguieron cambiar el mundo o lo están intentando", recalca la mujer del Nobel de Literatura. También habla de George W. Bush, del que Saramago dice que tiene "una inteligencia mediocre, una ignorancia abismal, una expresión verbal confusa y permanentemente atraída por la irresistible tentación del puro disparate.
Los textos que el Nobel de Literatura José Saramago publicó en su blog en Internet en los últimos seis meses, se han recopilado en un libro, denominado 'El Cuaderno', que será editado el próximo jueves, Día Mundial del Libro. Así lo anuncia la Fundación José Saramago que editará el libro en colaboración por la editorial Caminho con una tirada inicial de 5.000 ejemplares. La edición en castellano, y catalán será lanzada en mayo, y en verano saldrá la versión en italiano e inglés. "'El Cuaderno' no es un libro de crónicas periodísticas, es un libro de vida", según explica Pilar del Río, mujer del escritor portugués, en el sitio web de la Fundación. En total, son "seis meses de cartas inteligentes para lectores inteligentes, sin artificios y con todo lo que él tiene para decir", matiza Del Río en la nota de presentación del libro. Saramago comenzó el blog en septiembre de 2008 con 'Palabras para una ciudad', una carta de amor a Lisboa, como el propio autor reconoció. Después, le siguieron más de cien opiniones, pensamientos y relatos llenos de sentimientos, humor e ironía sobre la actualidad política internacional, en los que habló sobre Barack Obama y Sarkozy, pero también de algunos de sus escritores favoritos y "tantos luchadores pacíficos que consiguieron cambiar el mundo o lo están intentando", recalca la mujer del Nobel de Literatura. También habla de George W. Bush, del que Saramago dice que tiene "una inteligencia mediocre, una ignorancia abismal, una expresión verbal confusa y permanentemente atraída por la irresistible tentación del puro disparate.Eupa Press 5/5/2009
Salud de Mario Benedetti
 El poeta uruguayo Mario Benedetti, de 88 años de edad, está internado desde hace más de diez días en el Sanatorio Impasa de Montevideo, donde se recupera de una crisis aguda producto de su enfermedad intestinal crónica. Si bien ha dado muestras de mejoría, por ahora los médicos no dan la posibilidad de darle el alta.Más allá de que está alimentándose por vía oral y de que evoluciona favorablemente, el informe emitido por el cuerpo médico del establecimiento aclara que se lo ha trasladado de la unidad de cuidados intermedios a la planta, pero que aún no están en condiciones de dictaminar el tiempo necesario para que el escritor se recupere por completo y vuelva a su casa de Montevideo.A lo largo del último año, la enfermedad intestinal crónica que Benedetti padece, más otras complicaciones de salud de diversa índole, lo han tenido repetidas veces internado. Antes de ingresar al sanatorio, Benedetti se encontraba trabajando en su nuevo libro de poesías, que por ahora lleva el título de “Biografía para encontrarme”.El escritor, quien se encuentra estable y lúcido, ha recibido innumerables muestras de apoyo por parte de sus seguidores en el mundo, quienes incluso organizaron una “cadena de poesía” a través del correo electrónico, manifestando su preocupación, su afecto y sus deseos de que el querido Mario recupere su salud.Autor de más de 40 libros, y traducido a más de 20 idiomas, Mario Benedetti es mundialmente conocido, no sólo por su prolífica obra (que lo ha hecho ganador de numerosos premios) sino también por su compromiso político. Sus obras han sido traducidas a más de veinte idiomas y su vasta obra literaria se ha hecho acreedora de numerosos premios.
El poeta uruguayo Mario Benedetti, de 88 años de edad, está internado desde hace más de diez días en el Sanatorio Impasa de Montevideo, donde se recupera de una crisis aguda producto de su enfermedad intestinal crónica. Si bien ha dado muestras de mejoría, por ahora los médicos no dan la posibilidad de darle el alta.Más allá de que está alimentándose por vía oral y de que evoluciona favorablemente, el informe emitido por el cuerpo médico del establecimiento aclara que se lo ha trasladado de la unidad de cuidados intermedios a la planta, pero que aún no están en condiciones de dictaminar el tiempo necesario para que el escritor se recupere por completo y vuelva a su casa de Montevideo.A lo largo del último año, la enfermedad intestinal crónica que Benedetti padece, más otras complicaciones de salud de diversa índole, lo han tenido repetidas veces internado. Antes de ingresar al sanatorio, Benedetti se encontraba trabajando en su nuevo libro de poesías, que por ahora lleva el título de “Biografía para encontrarme”.El escritor, quien se encuentra estable y lúcido, ha recibido innumerables muestras de apoyo por parte de sus seguidores en el mundo, quienes incluso organizaron una “cadena de poesía” a través del correo electrónico, manifestando su preocupación, su afecto y sus deseos de que el querido Mario recupere su salud.Autor de más de 40 libros, y traducido a más de 20 idiomas, Mario Benedetti es mundialmente conocido, no sólo por su prolífica obra (que lo ha hecho ganador de numerosos premios) sino también por su compromiso político. Sus obras han sido traducidas a más de veinte idiomas y su vasta obra literaria se ha hecho acreedora de numerosos premios.Fuente:bloglibros 05/5/2009
Me llaman Artemio Furia de Florencia Bonelli
 Buenos Aires 1810. Artemio Furia no es un hombre común. Es un gaucho cuyo nombre se pronuncia con respeto y temor en todas las esferas de la sociedad. Entre 1806 y 1807, sus centauros y él sirvieron en los ejércitos de Juan José de Pueyrredón para expulsar a los ingleses.
Buenos Aires 1810. Artemio Furia no es un hombre común. Es un gaucho cuyo nombre se pronuncia con respeto y temor en todas las esferas de la sociedad. Entre 1806 y 1807, sus centauros y él sirvieron en los ejércitos de Juan José de Pueyrredón para expulsar a los ingleses. Su influencia entre los paisanos es decisiva. Se dice que, con un chasquido de sus dedos, puede sublevar a toda la campaña. Cuando comienza a gestarse la Revolución de mayo de 1810, la facción patriótica, la que desea la independencia del Río de la plata, lo convoca para luchar por la libertad. Contar con las huestes del gaucho Furia puede significar la victoria.
Duma Key de Sthepen King
 Edgar Freemantle pierde el brazo en un terrible accidente que también le retuerce la mente y la memoria para dejarlo lleno de rabia, y sólo rabia, cuando empieza el proceso de recuperación. Su matrimonio, que le dio dos hijas maravillosas, se ha roto y Edgar quisiera no haber sobrevivido a las graves heridas que le produjo el accidente. Quiere huir. Su psicólogo, el doctor Kamen, le propone «una cura geográfica», una nueva vida lejos de la gran empresa de construcción que Edgar había creado. Y le propone algo más: -Edgar, ¿hay algo que te haga feliz? -Solía dibujar. - Retómalo. Necesitas protegerte…… protegerte contra la noche. Edgar abandona Minnesota y alquila una casa en Duma Key, un terreno alargado de una belleza deslumbrante y extrañamente salvaje en la costa de Florida. Oye las voces de las puestas de sol en el golfo de México y los caracoles que arrastra la marea. Y comienza a dibujar. En la playa entabla amistad con Wireman, otro hombre a quien le cuesta hablar de sus heridas, y con Elizabeth Eastlake, una anciana enferma, cuyas raíces se entrelazan con el lugar. Ahora Edgar pinta, a menudo con una aceleración frenética, y descubre en sí mismo un talento extraordinariamente peligroso. Muchos de sus cuadros contienen un poder que ni él sabe controlar. A medida que se van descubriendo los fantasmas de la infancia de Elizabeth, el poder destructivo de los cuadros se convierte en algo realmente devastador. La tenacidad del amor, los peligros de la creatividad, los misterios de la memoria y la naturaleza de lo sobrenatural. Con todos ellos, Stephen King nos ofrece una novela tan fascinante como terrorífica.
Edgar Freemantle pierde el brazo en un terrible accidente que también le retuerce la mente y la memoria para dejarlo lleno de rabia, y sólo rabia, cuando empieza el proceso de recuperación. Su matrimonio, que le dio dos hijas maravillosas, se ha roto y Edgar quisiera no haber sobrevivido a las graves heridas que le produjo el accidente. Quiere huir. Su psicólogo, el doctor Kamen, le propone «una cura geográfica», una nueva vida lejos de la gran empresa de construcción que Edgar había creado. Y le propone algo más: -Edgar, ¿hay algo que te haga feliz? -Solía dibujar. - Retómalo. Necesitas protegerte…… protegerte contra la noche. Edgar abandona Minnesota y alquila una casa en Duma Key, un terreno alargado de una belleza deslumbrante y extrañamente salvaje en la costa de Florida. Oye las voces de las puestas de sol en el golfo de México y los caracoles que arrastra la marea. Y comienza a dibujar. En la playa entabla amistad con Wireman, otro hombre a quien le cuesta hablar de sus heridas, y con Elizabeth Eastlake, una anciana enferma, cuyas raíces se entrelazan con el lugar. Ahora Edgar pinta, a menudo con una aceleración frenética, y descubre en sí mismo un talento extraordinariamente peligroso. Muchos de sus cuadros contienen un poder que ni él sabe controlar. A medida que se van descubriendo los fantasmas de la infancia de Elizabeth, el poder destructivo de los cuadros se convierte en algo realmente devastador. La tenacidad del amor, los peligros de la creatividad, los misterios de la memoria y la naturaleza de lo sobrenatural. Con todos ellos, Stephen King nos ofrece una novela tan fascinante como terrorífica.Papeles Inesperados de Julio Cortazar
 Este libro, que se publica a los veinticinco años de la muerte de su autor, es una extensa y deslumbrante colección de textos inéditos y dispersos escritos por Cortazar a lo largo de su vida. Hallados en su mayoría en una vieja cómoda sin revisar, son de géneros varios, tiene distintos orígenes y obedecen a diferentes propósitos: hay cuentos desconocidos y otras versiones de relatos publicados, historias inéditas de cronopios y de famas, nuevos episodios de Lucas, un capitulo desgajado del Libro de Manuel, discursos, prólogos, artículos sobre arte y literatura, crónicas de viajes, estampas de personalidad, notas políticas, autoentrevistas, poemas y textos inclasificables, entre otras muchas paginas de innegable valor y atractivo.
Este libro, que se publica a los veinticinco años de la muerte de su autor, es una extensa y deslumbrante colección de textos inéditos y dispersos escritos por Cortazar a lo largo de su vida. Hallados en su mayoría en una vieja cómoda sin revisar, son de géneros varios, tiene distintos orígenes y obedecen a diferentes propósitos: hay cuentos desconocidos y otras versiones de relatos publicados, historias inéditas de cronopios y de famas, nuevos episodios de Lucas, un capitulo desgajado del Libro de Manuel, discursos, prólogos, artículos sobre arte y literatura, crónicas de viajes, estampas de personalidad, notas políticas, autoentrevistas, poemas y textos inclasificables, entre otras muchas paginas de innegable valor y atractivo.Los 80 años de Mario Benedetti

BENEDETTI, el escribidor
Es uno de los poetas más leídos por la gente. Autor de tantos títulos como años acaba de cumplir, Mario Benedetti dice que escribir le permite sentirse joven. En esta entrevista -que incluye dos poemas inéditos-, el autor hace un balance de los despistes y franquezas que marcaron su vida.
Mario Orlando Hamlet Hardy Brenno Benedetti nació un 14 de septiembre de hace 80 años. Una vez le escribió un poema al hijo que nunca tuvo en el que prometía colgarle un único, solitario nombre; en lo posible, un monosílabo, "de manera que uno pudiera convocarlo con sólo respirar". Con una lógica que nadie discute y después de un par de batallas contra la burocracia, Mario etcétera Benedetti logró aferrarse a los extremos de su nombre oficial y suprimir todo el resto en documentos y afines. "Eran esas costumbres italianas de meter muchísimos nombres –justifica el escritor uruguayo nacido en Paso de los Toros, departamento de Tacuarembó, uno de los tantos puntos de la geografía que se disputa la cuna de Carlos Gardel–. Yo tenía un tío que tenía los nombres de todos los reyes que reinaban el día que nació. Un disparate."
Las décadas fueron regando otros azares sobre Benedetti. Hoy su rostro luce arrugas de poesía y a veces su mirada dice más que mil historias, aunque él las haya escrito casi a todas: su alma hecha palabra recorre los versos de Inventario y Viento del exilio, acompaña los acordes cotidianos de canciones como Por qué cantamos y El sur también existe; es el novelista de La tregua y La borra del café, el cuentista de Montevideanos y La muerte y otras sorpresas, el dramaturgo de Pedro y el Capitán, el ensayista de Perplejidades de fin de siglo, el intelectual comprometido con causas que la razón no desconoce.
Este Benedetti, que transitó todos los géneros posibles, supo anclar sus textos en la mayoría de los puertos que inquietan a la condición humana: el amor, la muerte, el tiempo, la miseria, la injusticia, la soledad, la esperanza. Y lo hizo de una manera tan simple y directa que miles de lectores lo convirtieron en su cómplice y todo.
Ha publicado tantos títulos como años acarrea sobre su módica estatura, y en medio de esa vastedad de prosa y verso su piel fue acumulando éxitos y afectos, miserias y exilios, errores y utopías. Lo que sigue es apenas una porción de su abultada historia.
Durante su adolescencia, cuando decidió que iba a ser escritor, ¿imaginaba este presente?
No, lo que pasa es que yo vengo de una familia con muchos problemas económicos. Mi padre era químico farmacéutico, pero tuvo muchos contratiempos con la quiebra de una farmacia en la que lo estafaron. Yo tenía cuatro años. Tuvimos que mudarnos de Tacuarembó a Montevideo, y a partir de ahí mi infancia e incluso parte de mi adolescencia fueron muy duras, con muchas privaciones. Vivíamos en un ranchito con techo de chapas de zinc; mi madre tuvo que vender la vajilla, los cubiertos y todas esas cosas que le regalaron para el casamiento. Finalmente mi padre consiguió un empleo público y ahí las cosas empezaron a andar mejor. Yo ya había tenido que dejar el colegio secundario para empezar a trabajar vendiendo repuestos para automóviles. Entonces, con esos problemas económicos que hubo en mi familia, ¿qué me iba a imaginar que iba a ser un autor de éxito y que iba a poder vivir de la literatura? Además, primero me gané la vida de muy distintas formas.
¿Pensaba que iba a ser toda la vida un oficinista?
Tenía la esperanza de un destino que tuviera que ver más con la escritura. Lo que pasa es que en Uruguay era muy difícil que alguien viviera de lo que escribía; ni siquiera Juan Carlos Onetti, que era el mejor, el que estaba en la cumbre, vivía de lo que escribía. Se podía vivir del periodismo, como hice yo, pero eso es otra cosa, no literatura. Recuerdo que de mis dos primeros libros no vendí ni un ejemplar, nada, y las ediciones me las había pagado yo. Mi primer libro de éxito –un éxito relativo, en realidad, porque la edición era muy limitada fue Poemas de oficina. Ese fue el primer título mío que se vendió más o menos bien.
Acaba de cumplir 80 años. ¿Qué cosas ganó con la edad?
Paciencia, tal vez más serenidad, y madurez por supuesto. Puede ser también que los años le regalen a uno más lucidez, porque las cosas empiezan a verse no sólo con los ojos del presente sino también con los del pasado, y entonces uno puede tener una visión más aproximada del futuro. Pero también, cuando uno se hace más viejo, el cuerpo se va deteriorando y la energía cambia, aunque el cuerpo es la meseta donde se apoyan las cosas del espíritu, ¿no?
El espejo no miente –continúa–; ahí uno va viendo las nuevas arrugas, las bolsas de los ojos... y sin embargo, a veces, a pesar de los años que se tengan, el espíritu de un cuento o de un poema puede seguir siendo joven. Un poema que tiene alegría, que tiene una cosa vital, lo rejuvenece a uno. Lo mismo sucede muchas veces al escribir una historia de amor, aunque sea inventada: uno vuelve a sentir otra vez una cantidad de sentimientos que creía olvidados
Es una forma de mantenerse joven.
Claro, y ésa no es una búsqueda deliberada, es algo que viene solo. Los poemas son casi sanitarios en ese sentido.
Hay un libro suyo que lleva por título La vida ese paréntesis...
Porque creo que la vida es un paréntesis entre dos nadas. Yo soy ateo, no creo en Dios ni nada por el estilo. Hay gente que tiene sus creencias religiosas y tiende a sentir que después de la muerte está el Paraíso, o el Infierno, porque muchos han hecho mérito para ir al Infierno. Yo creo en un dios personal, que es la conciencia: a ella es a la que le debemos rendir cuentas cada día.
Y dentro de su paréntesis personal, ¿hay cosas de las que se arrepienta, algo que hubiera querido hacer de manera diferente?
Y sí, claro que sí, me he equivocado en muchas cosas. A veces me arrepiento de haber publicado un poema, no por cuestiones políticas, sino porque hoy lo veo y no creo que esté bien. Me he equivocado en haber publicado libros que todavía no estaban suficientemente maduros. Y en la vida misma también hay arrepentimientos. Hubiera deseado ser un joven más feliz, menos prejuicioso, menos ensimismado... También me arrepiento bastante de lo que fue mi actividad política, que en un momento fue muy intensa. Yo fui dirigente del Frente Amplio, pero a medida que iba pasando el tiempo advertí que no tenía la menor vocación para dirigente político, sí para militancia independiente, fuera del aparato partidario Finalmente llegué a la conclusión de que podía tener una incidencia política mucho mayor a través de la literatura. Puede ser que me haya equivocado en muchas cosas, pero en lo que no me he equivocado es en mantener cierta coherencia política. A pesar de algunos errores circunstanciales, creo que volvería por el mismo camino aunque tal vez no con los mismos pasos, para no meter la pata.
En Rincón de haikus, un libro de poemas que publicó el año pasado con 224 textos envasados en una rígida métrica japonesa, este uruguayo universal escribió: "Cuando me entierren / por favor no se olviden / de mi bolígrafo". Hasta ese punto llega su afán reproductivo. Además de este volumen, en 1999 terminó otro libro de poemas, Buzón de tiempo, después de haber parido unos meses antes las 272 páginas –en la edición más modesta– de su novela Andamios. No puede decirse que no hay lector que aguante, porque el hombre vende, y sobre todo, se lee, que no siempre son sinónimos. Sin ambición de avergonzar a quienes sufren el síndrome de la página en blanco, Benedetti confiesa que para no indigestar a la gente guarda en un cajón los cien poemas de su próximo libro, El mundo que respiro –dos de ellos se anticipan en exclusiva en esta edición de VIVA–, que amanecerán con el próximo verano. Como los poemas lo agarran desprevenido y sin que los convoque, siempre tiene a tiro una libreta para que su mano dibuje el esqueleto de sus versos, hasta que los borradores no aguantan el peso de tantas tachaduras y remiendos y entonces sí vuelca esa primera versión a la computadora. Allí van a parar, sin escalas de papel, sus cuentos y novelas. Justamente, si no fuera por un percance informático que lo tiene a mal traer, el escribidor infatigable ya estaría a mitad de camino con un nuevo volumen de cuentos.
La verdad es que lleva un ritmo envidiable.
Y mientras pueda y tenga temas... Ahora, con lo que me cuestan los cuentos, justo me acaba de pasar una cosa terrible. Desde hace quince años más o menos, para poder escribir tranquilo, me refugio en un hotelito de Puerto Pollenza, en Mallorca. Ahí la habitación tiene una terraza muy linda, con vista al mar, donde me siento con la computadora; la cuestión es que estaba ahí, trabajando en unos cuentos cortos cuando de repente se me borró todo. ¡Todo! Los siete cuentos que ya tenía terminados, trabajados, corregidos... ¡La bronca que me agarró! De pura suerte tengo en un cuaderno apuntes con la base de cada uno, una versión cruda, porque la prosa siempre la escribo directamente en la computadora. Así que espero volver a construirlos. ¡Qué se le va a hacer!
¿Y no los tenía impresos?
No, porque no había llevado la impresora –aunque es una chiquita– para tener un peso menos en la valija. ¿Se da cuenta qué mala suerte?
¿Sabe que reconstruir la lista de todos los libros que tiene publicados es una empresa bastante compleja? ¿Usted lleva una contabilidad más o menos exacta?
Ochenta, si se tienen en cuenta las antologías. Tengo tantos libros como años. Al que le ha ido mejor es a La tregua, de lejos, que ya tiene 148 ediciones. Después vienen Inventario Uno, Gracias por el fuego y La borra del café, que es el último libro mío que ha caído muy bien, ya debe andar por las cuarenta ediciones en los distintos idiomas y países. Pero no me puedo quejar: en España, Rincón de haikus está desde hace varios meses en la lista de best-sellers.
Hay un dato llamativo en ese ranking. Con el éxito que tienen sus poemas, tres de los cuatro títulos que acaba de mencionar son novelas.
Es que La tregua fue llevada al cine, fue finalista para un Oscar, se hicieron adaptaciones para la televisión, el teatro, la radio... Hubo mucha cosa que ayudó, lo que de todos modos es un misterio para mí, porque tampoco creo que sea mi mejor novela. Para mí La borra del café es mucho mejor, pero ahí entran otros factores: la gente la tomó como una novela de amor, y aunque es también una novela de amor, no es lo principal. En cuanto a Gracias por el fuego, también fue llevada al cine y fue finalista del premio Seix Barral. Pienso que eso le dio un empujoncito extra.
Sin embargo usted siempre se ha sentido más cómodo con la poesía, ¿no?
Siempre digo que soy un poeta que además escribe cuentos y novelas. También me siento cómodo con el cuento, aunque me da mucho más trabajo. Un poema lo puedo escribir en un avión, durante un fin de semana o mientras espero al destino, en cambio un cuento me puede llevar años. El volumen de Montevideanos, por ejemplo, demoré dieciocho años en terminarlo, y sin embargo es un género que me gusta mucho. El cuento no admite fallas, se construye palabra por palabra, cada una tiene que tener su rol, y los finales son muy importantes. Pero a mí las ideas y los temas ya me vienen con la etiqueta del género, aunque a veces me equivoco. Me pasó con El cumpleaños de Juan Angel: empecé a escribirlo en prosa, como todo novelista que se precie, pero a las 50 páginas no podía avanzar más, estaba estancado, cosa que generalmente no me ocurre. Hasta que me di cuenta de que el tema tenía una carga poética muy fuerte y lo retomé como una novela en verso. Ahí cambió todo y la terminé rápidamente. Algo parecido me pasó con Pedro y el Capitán: creí que era una novela y terminó como una obra de teatro que marchó muy bien, se representó en no sé cuántos países. Creo que funcionó porque tiene nada más que dos personajes; yo con tres personajes en teatro no doy.. Es un género muy difícil.
¿Y las novelas?
Me cuestan menos que los cuentos, aunque para escribir una novela se necesita un tiempo libre, porque no se pueden escribir diez páginas hoy y veinte a los dos años. La novela es un mundo que uno inventa y hay que sumergirse en ese mundo, en sus personajes... Si a mí me dejaran tranquilo podría escribir más novelas.
¿Cómo es eso?
Mire, Andamios, que es la última novela que publiqué el año pasado, demoré tanto en terminarla porque he tenido que hacer tantos viajes, cumplir con tantos compromisos y obligaciones, que me costó mucho mantener el ritmo. Hace como cuatro años que quiero tomarme un año sabático y no puedo No me dejan.
Debe haber pocos hispanoamericanos que no sepan de memoria alguna estrofa de Te quiero, Por qué cantamos, Una mujer desnuda y en lo oscuro y tantos otros temas de Benedetti que popularizaron más de cuarenta intérpretes. La poesía hecha canción apuntaló su fama y muchos de estos poemas dispararon sus flechas hacia varios corazones, dejando a su responsable como un Cupido involuntario que no merece quedar libre de culpa y cargo.
¿Usted es consciente de que algunos de sus poemas fueron el puntapié para más de un romance?
Bueno, si sirven para el amor me parece una buena empresa. A veces me cuentan que los muchachos copian poemas míos y se los mandan a las novias como si fueran de ellos, y después cuando se casan les cuentan la verdad. Puede que suene cursi, no sé, alguna gente dirá... Pero a mí no me molesta, al contrario. El amor me parece lo mejor de las relaciones humanas.
En otras palabras: usted puede ser el responsable de unas cuantas bodas.
¿Y por qué no? Mire, una de las cosas más lindas que me han pasado en la vida con relación a mi obra me ocurrió en México. Una vez en Guadalajara, donde habíamos dado un recital con Daniel Viglietti, se me acercó una pareja de unos 30 años y el muchacho me dijo: "Mire, nosotros fuimos pareja pero después nos divorciamos. De todas formas queríamos contarle que nos conocimos por Inventario y queremos que nos firme el libro". Al tercer recital se aparecieron otra vez los dos para ponerme al corriente de la relación: "Mire, como el otro día estuvimos con usted y le contamos que nos conocimos con Inventario, queríamos decirle que por Inventario decidimos volvernos a casar". Así son las cosas..
La poesía, por lo general, no tiene tantos lectores como la novela o el cuento, y sin embargo la suya tiene muchos seguidores. ¿Alguna vez se preguntó por qué?
Sí, y para mí es un misterio. Pienso que por un lado puede ser porque mis poemas son bastante sencillos, bastante claros, y eso es algo que se convirtió en una obsesión para mí: la sencillez. Hacia el fin de mi adolescencia, cuando yo sabía que iba a ser poeta, leía a los de más prestigio, y aunque los entendía y los disfrutaba, me parecían muy enigmáticos, con toda una retórica que me parece espantaba a los lectores. Me gustaban, pero me dije que yo así no iba a escribir nunca. Otra de las razones por las que creo que a la gente le gustan mis poemas es porque he escrito mucho sobre el amor. Pero así y todo, no me explico demasiado el éxito que han tenido.
La mayoría de sus obras tiene como protagonista al montevideano de clase media. Usted siempre dijo que no podría escribir sobre otro tipo de personajes.
Es que ésa es mi limitación. Me siento muy inseguro si me salgo del montevideano de clase media. Ese es el territorio que yo conozco. Alguna vez dije, medio en broma medio en serio, que el Uruguay es la única oficina en el mundo que ha alcanzado la categoría de República. Y es así, y yo conozco bien a esta clase media. Muchas veces incluso me reprocharon que no trate a la clase obrera. Pero las veces que lo intenté, me sonaron falsos. Mis obreros nunca hablan como los obreros; entonces no insistí más, ¿para qué? Es una limitación y me atengo a esa limitación.
¿Entonces cómo explica que, siendo la suya una literatura localista, haya tenido tanta trascendencia en otras partes del mundo?
Puede ser que la clase media sea más universal que otras clases. No sé, pero la verdad es que incluso tengo cuentos que transcurren en el exterior, pero siempre de montevideanos que están en España, en Cuba o en México. De todas formas, supongo que para llegar al mundo hay que llegar primero a la comarca, por ahí se empieza. El que quiere empezar por el mundo..
A través de sus textos políticos, usted intentó hacerse escuchar en su comarca. Eso le valió un pasaje al exilio. ¿Cree que el intelectual puede cambiar algo a través de la palabra?
No, no puede cambiar nada. Yo no recuerdo ninguna revolución que se haya ganado con un soneto, por ejemplo. A los dirigentes políticos les gusta mucho adornarse con el arte, sacarse una foto del brazo de un pintor o terminar un discurso con un poema, pero no es que crean en una cosa ni en la otra. Tal vez algún raro personaje de la dirigencia política puede venir un día y decir: "Con estos tres versos me aclaraste este tema", y yo con eso puedo sentirme más que satisfecho.
Suena a batalla perdida.
No, porque uno escribe para esclarecer la mente de un individuo, del ciudadano de a pie. Además, es una cuestión de conciencia. Si yo estoy en contra de la globalización de la economía, de la corrupción y de la hipocresía, lo digo y lo escribo. Justamente las causas en las que creo y que son derrotadas son las que me impulsan, porque gracias a que las defiendo puedo dormir tranquilo. No me siento derrotado en cuanto a mis creencias ideológicas y voy a seguir luchando por ellas. Sin éxito, eso sí.
Hay que defender la derrota, dijo el poeta.
Es que la utopía es una cosa que debemos mantener. Por definición, la utopía es algo que nunca se realiza por completo, una cosa que parece imposible y después resulta que se realiza. Siempre digo que los tres grandes utópicos que ha dado este mundo son Jesús, Freud y Marx; gracias a ellos la humanidad ha dado pasos positivos. Aunque de cada utopía se realice un diez por ciento, gracias a ese diez por ciento la humanidad ha mejorado un poco. Yo soy un optimista incorregible.
Su defensa de la utopía lo enfrentó a más de un destierro. Debutó como exiliado en 1983, cuando cruzó el charco y se instaló en Buenos Aires buscando una seguridad incierta. Fue aquí donde inauguró el "llavero de la solidaridad": cuando las cosas comenzaron a ponerse oscuras acudía a ese manojo que le abría la puerta de las casas de cinco o seis amigos. Era la única manera de desorientar los radares nefastos que iban tras su sombra. Hasta que la Triple A le dio 48 horas para seguir respirando en la Argentina y se marchó a Perú, luego a Cuba y finalmente a España, continuando un exilio que le negó su patria durante doce años. Y también a su mujer, Luz, que debió quedarse en Uruguay cuidando a las ancianas madres de ambos. A pesar de todo, Benedetti no escupe reproches; más bien le da palmadas a ese tiempo pasado que pudo ser peor.
¿No siente rencor por ese pedazo de vida que le cambiaron?
La pasé muy mal, me amenazaron de muerte, me separaron de mi ciudad, de mi mujer, y sólo por algún azar me fui salvando, pero no por hacer concesiones. Yo hubiera preferido no tener que recurrir al exilio, y sin embargo, en cierta forma el exilio me ayudó. Por un lado, empezaron a interesarse por mis libros, me hizo ser más conocido y eso hasta me permitió un alivio económico. Además, he aprendido mucho de la gente que fui conociendo en los diferentes países donde tuve que vivir. No de los gobiernos, porque de ellos no se aprende nunca nada, pero de la gente sí. Es como un fenómeno de ósmosis: uno le da a ese pueblo que lo recibe lo mejor que tiene y ese pueblo le devuelve cosas a uno. Esa proximidad, ese intercambio enriquecedor y evidente, me ha cambiado para bien, me ha hecho madurar, me ha quitado cierta tentación de hacer juicios demasiado apresurados sin que las cosas se asienten
Le supo sacar provecho al exilio.
Yo creo que sí. Volví a mi país un poco mejor de lo que me fui, más ecuánime, más tolerante, menos radical, pero sin perder mis obsesiones.
Usted ha inventado una palabra, desexilio, que describe las sensaciones del regreso. ¿Se termina el desexilio alguna vez?
Me parece que no. En uno de mis libros puse como epígrafe una frase de Alvaro Mutis, que dice que uno está condenado a ser siempre un exiliado, y creo que es cierto. Afuera uno se siente herido, ajeno, y cuando regresa también se siente exiliado, porque uno ha cambiado y el país también ha cambiado. Ha cambiado hasta el paisaje, la mirada de la gente... Sigue siendo el país de uno, se lo quiere como el país propio, pero la relación es distinta. Entonces se siente nostalgia por ciertas cosas del exilio, que tienen que ver más que nada con las personas.
¿La patria de uno dónde queda después de ese proceso?
Como decía José Martí, la patria es la humanidad. En todos los países, en los que uno ha estado y en los que no ha estado, hay gente que por lo que piensa, por sus actitudes, por lo que hace, por lo que siente, por su solidaridad, son como compatriotas de uno. La patria de cada uno está formada de esa gente. Porque en el propio país ha habido también torturadores, corruptos, y esos no son compatriotas míos.
Actualmente, Mario Benedetti vive mitad de su tiempo en España y mitad en Uruguay. Esos compromisos de los que a veces se queja pero que tanto disfruta, lo tironean hacia ambos lados del océano. Su residencia en ésta y en aquellas tierras no obedece, aclara, a una necesidad de escaparles a los inviernos ni a las humedades que castigan su asma desde que tenía 25 años, cuando un tifus le dejó como secuela esa angustia por el oxígeno que un par de veces lo acostó en terapia intensiva. Está acostumbrado a convivir con un aparatito que despide vapores salvadores cada vez que le falta el aire, y en sus poemas hasta se ríe de ésta y otras fallas de fábrica que le trajeron las décadas: "...mis cataratas, mis espasmos asmáticos, mi herpes zoster, mi lumbago, mi hernia diafragmática", enumera en Heterónimos.
Sabe que su cuerpo le empezó a confiscar la frescura que mantiene su mente, pero él le pone el pecho al asunto con palabras: su próximo libro de poemas, El mundo que respiro, pone el acento en la cercanía de la muerte.
¿Le preocupa el tema?
Bueno, a todo el mundo le preocupa, ¿no? Pero a los 80 años uno está un poco obligado a pensar en esas cosas. La muerte es una presencia, y la barajo en conexión a lo que es la muerte para otros, no sólo para mí. Pienso que una de las formas de sobrellevar la idea de la muerte es darle la cara, hablar de ella, dialogar con ella. Me parece que es una manera de poder soportar ese fin obligatorio. Admitir la muerte es un modo de restarle importancia, porque si uno está obsesionado con eso..
Por eso escribe sobre la muerte.
Escribo sobre ella para que no me sorprenda, claro. Su cercanía no tiene que aplastarlo a uno, por eso tengo un poema que se llama Como si fuéramos inmortales: hay que vivir como si lo fuéramos.
Terminemos hablando de la vida, entonces. Usted ha recibido muchos premios por su obra, pero cuando hace un par de años la Universidad de Alicante lo nombró doctor honoris causa, fue en reconocimiento a "su fecunda labor creativa y por su condición de hombre de pueblo". Obra, pero también vida. ¿Cómo prefiere ser reconocido?
Son dos cosas que forman el carácter y la condición humana de uno, ¿no? Muchos de mis poemas son producto de ser hombre de pueblo, y estar cerca del pueblo siempre ha sido una máxima para mí. Lo mejor que me pudo haber pasado en la vida es que lo que escribo le haya tocado el corazón a esa gente, a ese pueblo, a ese hombre de a pie.
Es uno de los poetas más leídos por la gente. Autor de tantos títulos como años acaba de cumplir, Mario Benedetti dice que escribir le permite sentirse joven. En esta entrevista -que incluye dos poemas inéditos-, el autor hace un balance de los despistes y franquezas que marcaron su vida.
Mario Orlando Hamlet Hardy Brenno Benedetti nació un 14 de septiembre de hace 80 años. Una vez le escribió un poema al hijo que nunca tuvo en el que prometía colgarle un único, solitario nombre; en lo posible, un monosílabo, "de manera que uno pudiera convocarlo con sólo respirar". Con una lógica que nadie discute y después de un par de batallas contra la burocracia, Mario etcétera Benedetti logró aferrarse a los extremos de su nombre oficial y suprimir todo el resto en documentos y afines. "Eran esas costumbres italianas de meter muchísimos nombres –justifica el escritor uruguayo nacido en Paso de los Toros, departamento de Tacuarembó, uno de los tantos puntos de la geografía que se disputa la cuna de Carlos Gardel–. Yo tenía un tío que tenía los nombres de todos los reyes que reinaban el día que nació. Un disparate."
Las décadas fueron regando otros azares sobre Benedetti. Hoy su rostro luce arrugas de poesía y a veces su mirada dice más que mil historias, aunque él las haya escrito casi a todas: su alma hecha palabra recorre los versos de Inventario y Viento del exilio, acompaña los acordes cotidianos de canciones como Por qué cantamos y El sur también existe; es el novelista de La tregua y La borra del café, el cuentista de Montevideanos y La muerte y otras sorpresas, el dramaturgo de Pedro y el Capitán, el ensayista de Perplejidades de fin de siglo, el intelectual comprometido con causas que la razón no desconoce.
Este Benedetti, que transitó todos los géneros posibles, supo anclar sus textos en la mayoría de los puertos que inquietan a la condición humana: el amor, la muerte, el tiempo, la miseria, la injusticia, la soledad, la esperanza. Y lo hizo de una manera tan simple y directa que miles de lectores lo convirtieron en su cómplice y todo.
Ha publicado tantos títulos como años acarrea sobre su módica estatura, y en medio de esa vastedad de prosa y verso su piel fue acumulando éxitos y afectos, miserias y exilios, errores y utopías. Lo que sigue es apenas una porción de su abultada historia.
Durante su adolescencia, cuando decidió que iba a ser escritor, ¿imaginaba este presente?
No, lo que pasa es que yo vengo de una familia con muchos problemas económicos. Mi padre era químico farmacéutico, pero tuvo muchos contratiempos con la quiebra de una farmacia en la que lo estafaron. Yo tenía cuatro años. Tuvimos que mudarnos de Tacuarembó a Montevideo, y a partir de ahí mi infancia e incluso parte de mi adolescencia fueron muy duras, con muchas privaciones. Vivíamos en un ranchito con techo de chapas de zinc; mi madre tuvo que vender la vajilla, los cubiertos y todas esas cosas que le regalaron para el casamiento. Finalmente mi padre consiguió un empleo público y ahí las cosas empezaron a andar mejor. Yo ya había tenido que dejar el colegio secundario para empezar a trabajar vendiendo repuestos para automóviles. Entonces, con esos problemas económicos que hubo en mi familia, ¿qué me iba a imaginar que iba a ser un autor de éxito y que iba a poder vivir de la literatura? Además, primero me gané la vida de muy distintas formas.
¿Pensaba que iba a ser toda la vida un oficinista?
Tenía la esperanza de un destino que tuviera que ver más con la escritura. Lo que pasa es que en Uruguay era muy difícil que alguien viviera de lo que escribía; ni siquiera Juan Carlos Onetti, que era el mejor, el que estaba en la cumbre, vivía de lo que escribía. Se podía vivir del periodismo, como hice yo, pero eso es otra cosa, no literatura. Recuerdo que de mis dos primeros libros no vendí ni un ejemplar, nada, y las ediciones me las había pagado yo. Mi primer libro de éxito –un éxito relativo, en realidad, porque la edición era muy limitada fue Poemas de oficina. Ese fue el primer título mío que se vendió más o menos bien.
Acaba de cumplir 80 años. ¿Qué cosas ganó con la edad?
Paciencia, tal vez más serenidad, y madurez por supuesto. Puede ser también que los años le regalen a uno más lucidez, porque las cosas empiezan a verse no sólo con los ojos del presente sino también con los del pasado, y entonces uno puede tener una visión más aproximada del futuro. Pero también, cuando uno se hace más viejo, el cuerpo se va deteriorando y la energía cambia, aunque el cuerpo es la meseta donde se apoyan las cosas del espíritu, ¿no?
El espejo no miente –continúa–; ahí uno va viendo las nuevas arrugas, las bolsas de los ojos... y sin embargo, a veces, a pesar de los años que se tengan, el espíritu de un cuento o de un poema puede seguir siendo joven. Un poema que tiene alegría, que tiene una cosa vital, lo rejuvenece a uno. Lo mismo sucede muchas veces al escribir una historia de amor, aunque sea inventada: uno vuelve a sentir otra vez una cantidad de sentimientos que creía olvidados
Es una forma de mantenerse joven.
Claro, y ésa no es una búsqueda deliberada, es algo que viene solo. Los poemas son casi sanitarios en ese sentido.
Hay un libro suyo que lleva por título La vida ese paréntesis...
Porque creo que la vida es un paréntesis entre dos nadas. Yo soy ateo, no creo en Dios ni nada por el estilo. Hay gente que tiene sus creencias religiosas y tiende a sentir que después de la muerte está el Paraíso, o el Infierno, porque muchos han hecho mérito para ir al Infierno. Yo creo en un dios personal, que es la conciencia: a ella es a la que le debemos rendir cuentas cada día.
Y dentro de su paréntesis personal, ¿hay cosas de las que se arrepienta, algo que hubiera querido hacer de manera diferente?
Y sí, claro que sí, me he equivocado en muchas cosas. A veces me arrepiento de haber publicado un poema, no por cuestiones políticas, sino porque hoy lo veo y no creo que esté bien. Me he equivocado en haber publicado libros que todavía no estaban suficientemente maduros. Y en la vida misma también hay arrepentimientos. Hubiera deseado ser un joven más feliz, menos prejuicioso, menos ensimismado... También me arrepiento bastante de lo que fue mi actividad política, que en un momento fue muy intensa. Yo fui dirigente del Frente Amplio, pero a medida que iba pasando el tiempo advertí que no tenía la menor vocación para dirigente político, sí para militancia independiente, fuera del aparato partidario Finalmente llegué a la conclusión de que podía tener una incidencia política mucho mayor a través de la literatura. Puede ser que me haya equivocado en muchas cosas, pero en lo que no me he equivocado es en mantener cierta coherencia política. A pesar de algunos errores circunstanciales, creo que volvería por el mismo camino aunque tal vez no con los mismos pasos, para no meter la pata.
En Rincón de haikus, un libro de poemas que publicó el año pasado con 224 textos envasados en una rígida métrica japonesa, este uruguayo universal escribió: "Cuando me entierren / por favor no se olviden / de mi bolígrafo". Hasta ese punto llega su afán reproductivo. Además de este volumen, en 1999 terminó otro libro de poemas, Buzón de tiempo, después de haber parido unos meses antes las 272 páginas –en la edición más modesta– de su novela Andamios. No puede decirse que no hay lector que aguante, porque el hombre vende, y sobre todo, se lee, que no siempre son sinónimos. Sin ambición de avergonzar a quienes sufren el síndrome de la página en blanco, Benedetti confiesa que para no indigestar a la gente guarda en un cajón los cien poemas de su próximo libro, El mundo que respiro –dos de ellos se anticipan en exclusiva en esta edición de VIVA–, que amanecerán con el próximo verano. Como los poemas lo agarran desprevenido y sin que los convoque, siempre tiene a tiro una libreta para que su mano dibuje el esqueleto de sus versos, hasta que los borradores no aguantan el peso de tantas tachaduras y remiendos y entonces sí vuelca esa primera versión a la computadora. Allí van a parar, sin escalas de papel, sus cuentos y novelas. Justamente, si no fuera por un percance informático que lo tiene a mal traer, el escribidor infatigable ya estaría a mitad de camino con un nuevo volumen de cuentos.
La verdad es que lleva un ritmo envidiable.
Y mientras pueda y tenga temas... Ahora, con lo que me cuestan los cuentos, justo me acaba de pasar una cosa terrible. Desde hace quince años más o menos, para poder escribir tranquilo, me refugio en un hotelito de Puerto Pollenza, en Mallorca. Ahí la habitación tiene una terraza muy linda, con vista al mar, donde me siento con la computadora; la cuestión es que estaba ahí, trabajando en unos cuentos cortos cuando de repente se me borró todo. ¡Todo! Los siete cuentos que ya tenía terminados, trabajados, corregidos... ¡La bronca que me agarró! De pura suerte tengo en un cuaderno apuntes con la base de cada uno, una versión cruda, porque la prosa siempre la escribo directamente en la computadora. Así que espero volver a construirlos. ¡Qué se le va a hacer!
¿Y no los tenía impresos?
No, porque no había llevado la impresora –aunque es una chiquita– para tener un peso menos en la valija. ¿Se da cuenta qué mala suerte?
¿Sabe que reconstruir la lista de todos los libros que tiene publicados es una empresa bastante compleja? ¿Usted lleva una contabilidad más o menos exacta?
Ochenta, si se tienen en cuenta las antologías. Tengo tantos libros como años. Al que le ha ido mejor es a La tregua, de lejos, que ya tiene 148 ediciones. Después vienen Inventario Uno, Gracias por el fuego y La borra del café, que es el último libro mío que ha caído muy bien, ya debe andar por las cuarenta ediciones en los distintos idiomas y países. Pero no me puedo quejar: en España, Rincón de haikus está desde hace varios meses en la lista de best-sellers.
Hay un dato llamativo en ese ranking. Con el éxito que tienen sus poemas, tres de los cuatro títulos que acaba de mencionar son novelas.
Es que La tregua fue llevada al cine, fue finalista para un Oscar, se hicieron adaptaciones para la televisión, el teatro, la radio... Hubo mucha cosa que ayudó, lo que de todos modos es un misterio para mí, porque tampoco creo que sea mi mejor novela. Para mí La borra del café es mucho mejor, pero ahí entran otros factores: la gente la tomó como una novela de amor, y aunque es también una novela de amor, no es lo principal. En cuanto a Gracias por el fuego, también fue llevada al cine y fue finalista del premio Seix Barral. Pienso que eso le dio un empujoncito extra.
Sin embargo usted siempre se ha sentido más cómodo con la poesía, ¿no?
Siempre digo que soy un poeta que además escribe cuentos y novelas. También me siento cómodo con el cuento, aunque me da mucho más trabajo. Un poema lo puedo escribir en un avión, durante un fin de semana o mientras espero al destino, en cambio un cuento me puede llevar años. El volumen de Montevideanos, por ejemplo, demoré dieciocho años en terminarlo, y sin embargo es un género que me gusta mucho. El cuento no admite fallas, se construye palabra por palabra, cada una tiene que tener su rol, y los finales son muy importantes. Pero a mí las ideas y los temas ya me vienen con la etiqueta del género, aunque a veces me equivoco. Me pasó con El cumpleaños de Juan Angel: empecé a escribirlo en prosa, como todo novelista que se precie, pero a las 50 páginas no podía avanzar más, estaba estancado, cosa que generalmente no me ocurre. Hasta que me di cuenta de que el tema tenía una carga poética muy fuerte y lo retomé como una novela en verso. Ahí cambió todo y la terminé rápidamente. Algo parecido me pasó con Pedro y el Capitán: creí que era una novela y terminó como una obra de teatro que marchó muy bien, se representó en no sé cuántos países. Creo que funcionó porque tiene nada más que dos personajes; yo con tres personajes en teatro no doy.. Es un género muy difícil.
¿Y las novelas?
Me cuestan menos que los cuentos, aunque para escribir una novela se necesita un tiempo libre, porque no se pueden escribir diez páginas hoy y veinte a los dos años. La novela es un mundo que uno inventa y hay que sumergirse en ese mundo, en sus personajes... Si a mí me dejaran tranquilo podría escribir más novelas.
¿Cómo es eso?
Mire, Andamios, que es la última novela que publiqué el año pasado, demoré tanto en terminarla porque he tenido que hacer tantos viajes, cumplir con tantos compromisos y obligaciones, que me costó mucho mantener el ritmo. Hace como cuatro años que quiero tomarme un año sabático y no puedo No me dejan.
Debe haber pocos hispanoamericanos que no sepan de memoria alguna estrofa de Te quiero, Por qué cantamos, Una mujer desnuda y en lo oscuro y tantos otros temas de Benedetti que popularizaron más de cuarenta intérpretes. La poesía hecha canción apuntaló su fama y muchos de estos poemas dispararon sus flechas hacia varios corazones, dejando a su responsable como un Cupido involuntario que no merece quedar libre de culpa y cargo.
¿Usted es consciente de que algunos de sus poemas fueron el puntapié para más de un romance?
Bueno, si sirven para el amor me parece una buena empresa. A veces me cuentan que los muchachos copian poemas míos y se los mandan a las novias como si fueran de ellos, y después cuando se casan les cuentan la verdad. Puede que suene cursi, no sé, alguna gente dirá... Pero a mí no me molesta, al contrario. El amor me parece lo mejor de las relaciones humanas.
En otras palabras: usted puede ser el responsable de unas cuantas bodas.
¿Y por qué no? Mire, una de las cosas más lindas que me han pasado en la vida con relación a mi obra me ocurrió en México. Una vez en Guadalajara, donde habíamos dado un recital con Daniel Viglietti, se me acercó una pareja de unos 30 años y el muchacho me dijo: "Mire, nosotros fuimos pareja pero después nos divorciamos. De todas formas queríamos contarle que nos conocimos por Inventario y queremos que nos firme el libro". Al tercer recital se aparecieron otra vez los dos para ponerme al corriente de la relación: "Mire, como el otro día estuvimos con usted y le contamos que nos conocimos con Inventario, queríamos decirle que por Inventario decidimos volvernos a casar". Así son las cosas..
La poesía, por lo general, no tiene tantos lectores como la novela o el cuento, y sin embargo la suya tiene muchos seguidores. ¿Alguna vez se preguntó por qué?
Sí, y para mí es un misterio. Pienso que por un lado puede ser porque mis poemas son bastante sencillos, bastante claros, y eso es algo que se convirtió en una obsesión para mí: la sencillez. Hacia el fin de mi adolescencia, cuando yo sabía que iba a ser poeta, leía a los de más prestigio, y aunque los entendía y los disfrutaba, me parecían muy enigmáticos, con toda una retórica que me parece espantaba a los lectores. Me gustaban, pero me dije que yo así no iba a escribir nunca. Otra de las razones por las que creo que a la gente le gustan mis poemas es porque he escrito mucho sobre el amor. Pero así y todo, no me explico demasiado el éxito que han tenido.
La mayoría de sus obras tiene como protagonista al montevideano de clase media. Usted siempre dijo que no podría escribir sobre otro tipo de personajes.
Es que ésa es mi limitación. Me siento muy inseguro si me salgo del montevideano de clase media. Ese es el territorio que yo conozco. Alguna vez dije, medio en broma medio en serio, que el Uruguay es la única oficina en el mundo que ha alcanzado la categoría de República. Y es así, y yo conozco bien a esta clase media. Muchas veces incluso me reprocharon que no trate a la clase obrera. Pero las veces que lo intenté, me sonaron falsos. Mis obreros nunca hablan como los obreros; entonces no insistí más, ¿para qué? Es una limitación y me atengo a esa limitación.
¿Entonces cómo explica que, siendo la suya una literatura localista, haya tenido tanta trascendencia en otras partes del mundo?
Puede ser que la clase media sea más universal que otras clases. No sé, pero la verdad es que incluso tengo cuentos que transcurren en el exterior, pero siempre de montevideanos que están en España, en Cuba o en México. De todas formas, supongo que para llegar al mundo hay que llegar primero a la comarca, por ahí se empieza. El que quiere empezar por el mundo..
A través de sus textos políticos, usted intentó hacerse escuchar en su comarca. Eso le valió un pasaje al exilio. ¿Cree que el intelectual puede cambiar algo a través de la palabra?
No, no puede cambiar nada. Yo no recuerdo ninguna revolución que se haya ganado con un soneto, por ejemplo. A los dirigentes políticos les gusta mucho adornarse con el arte, sacarse una foto del brazo de un pintor o terminar un discurso con un poema, pero no es que crean en una cosa ni en la otra. Tal vez algún raro personaje de la dirigencia política puede venir un día y decir: "Con estos tres versos me aclaraste este tema", y yo con eso puedo sentirme más que satisfecho.
Suena a batalla perdida.
No, porque uno escribe para esclarecer la mente de un individuo, del ciudadano de a pie. Además, es una cuestión de conciencia. Si yo estoy en contra de la globalización de la economía, de la corrupción y de la hipocresía, lo digo y lo escribo. Justamente las causas en las que creo y que son derrotadas son las que me impulsan, porque gracias a que las defiendo puedo dormir tranquilo. No me siento derrotado en cuanto a mis creencias ideológicas y voy a seguir luchando por ellas. Sin éxito, eso sí.
Hay que defender la derrota, dijo el poeta.
Es que la utopía es una cosa que debemos mantener. Por definición, la utopía es algo que nunca se realiza por completo, una cosa que parece imposible y después resulta que se realiza. Siempre digo que los tres grandes utópicos que ha dado este mundo son Jesús, Freud y Marx; gracias a ellos la humanidad ha dado pasos positivos. Aunque de cada utopía se realice un diez por ciento, gracias a ese diez por ciento la humanidad ha mejorado un poco. Yo soy un optimista incorregible.
Su defensa de la utopía lo enfrentó a más de un destierro. Debutó como exiliado en 1983, cuando cruzó el charco y se instaló en Buenos Aires buscando una seguridad incierta. Fue aquí donde inauguró el "llavero de la solidaridad": cuando las cosas comenzaron a ponerse oscuras acudía a ese manojo que le abría la puerta de las casas de cinco o seis amigos. Era la única manera de desorientar los radares nefastos que iban tras su sombra. Hasta que la Triple A le dio 48 horas para seguir respirando en la Argentina y se marchó a Perú, luego a Cuba y finalmente a España, continuando un exilio que le negó su patria durante doce años. Y también a su mujer, Luz, que debió quedarse en Uruguay cuidando a las ancianas madres de ambos. A pesar de todo, Benedetti no escupe reproches; más bien le da palmadas a ese tiempo pasado que pudo ser peor.
¿No siente rencor por ese pedazo de vida que le cambiaron?
La pasé muy mal, me amenazaron de muerte, me separaron de mi ciudad, de mi mujer, y sólo por algún azar me fui salvando, pero no por hacer concesiones. Yo hubiera preferido no tener que recurrir al exilio, y sin embargo, en cierta forma el exilio me ayudó. Por un lado, empezaron a interesarse por mis libros, me hizo ser más conocido y eso hasta me permitió un alivio económico. Además, he aprendido mucho de la gente que fui conociendo en los diferentes países donde tuve que vivir. No de los gobiernos, porque de ellos no se aprende nunca nada, pero de la gente sí. Es como un fenómeno de ósmosis: uno le da a ese pueblo que lo recibe lo mejor que tiene y ese pueblo le devuelve cosas a uno. Esa proximidad, ese intercambio enriquecedor y evidente, me ha cambiado para bien, me ha hecho madurar, me ha quitado cierta tentación de hacer juicios demasiado apresurados sin que las cosas se asienten
Le supo sacar provecho al exilio.
Yo creo que sí. Volví a mi país un poco mejor de lo que me fui, más ecuánime, más tolerante, menos radical, pero sin perder mis obsesiones.
Usted ha inventado una palabra, desexilio, que describe las sensaciones del regreso. ¿Se termina el desexilio alguna vez?
Me parece que no. En uno de mis libros puse como epígrafe una frase de Alvaro Mutis, que dice que uno está condenado a ser siempre un exiliado, y creo que es cierto. Afuera uno se siente herido, ajeno, y cuando regresa también se siente exiliado, porque uno ha cambiado y el país también ha cambiado. Ha cambiado hasta el paisaje, la mirada de la gente... Sigue siendo el país de uno, se lo quiere como el país propio, pero la relación es distinta. Entonces se siente nostalgia por ciertas cosas del exilio, que tienen que ver más que nada con las personas.
¿La patria de uno dónde queda después de ese proceso?
Como decía José Martí, la patria es la humanidad. En todos los países, en los que uno ha estado y en los que no ha estado, hay gente que por lo que piensa, por sus actitudes, por lo que hace, por lo que siente, por su solidaridad, son como compatriotas de uno. La patria de cada uno está formada de esa gente. Porque en el propio país ha habido también torturadores, corruptos, y esos no son compatriotas míos.
Actualmente, Mario Benedetti vive mitad de su tiempo en España y mitad en Uruguay. Esos compromisos de los que a veces se queja pero que tanto disfruta, lo tironean hacia ambos lados del océano. Su residencia en ésta y en aquellas tierras no obedece, aclara, a una necesidad de escaparles a los inviernos ni a las humedades que castigan su asma desde que tenía 25 años, cuando un tifus le dejó como secuela esa angustia por el oxígeno que un par de veces lo acostó en terapia intensiva. Está acostumbrado a convivir con un aparatito que despide vapores salvadores cada vez que le falta el aire, y en sus poemas hasta se ríe de ésta y otras fallas de fábrica que le trajeron las décadas: "...mis cataratas, mis espasmos asmáticos, mi herpes zoster, mi lumbago, mi hernia diafragmática", enumera en Heterónimos.
Sabe que su cuerpo le empezó a confiscar la frescura que mantiene su mente, pero él le pone el pecho al asunto con palabras: su próximo libro de poemas, El mundo que respiro, pone el acento en la cercanía de la muerte.
¿Le preocupa el tema?
Bueno, a todo el mundo le preocupa, ¿no? Pero a los 80 años uno está un poco obligado a pensar en esas cosas. La muerte es una presencia, y la barajo en conexión a lo que es la muerte para otros, no sólo para mí. Pienso que una de las formas de sobrellevar la idea de la muerte es darle la cara, hablar de ella, dialogar con ella. Me parece que es una manera de poder soportar ese fin obligatorio. Admitir la muerte es un modo de restarle importancia, porque si uno está obsesionado con eso..
Por eso escribe sobre la muerte.
Escribo sobre ella para que no me sorprenda, claro. Su cercanía no tiene que aplastarlo a uno, por eso tengo un poema que se llama Como si fuéramos inmortales: hay que vivir como si lo fuéramos.
Terminemos hablando de la vida, entonces. Usted ha recibido muchos premios por su obra, pero cuando hace un par de años la Universidad de Alicante lo nombró doctor honoris causa, fue en reconocimiento a "su fecunda labor creativa y por su condición de hombre de pueblo". Obra, pero también vida. ¿Cómo prefiere ser reconocido?
Son dos cosas que forman el carácter y la condición humana de uno, ¿no? Muchos de mis poemas son producto de ser hombre de pueblo, y estar cerca del pueblo siempre ha sido una máxima para mí. Lo mejor que me pudo haber pasado en la vida es que lo que escribo le haya tocado el corazón a esa gente, a ese pueblo, a ese hombre de a pie.
Fuente Diario el Clarin
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

